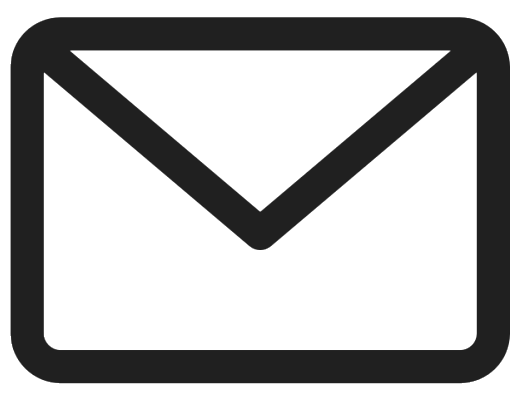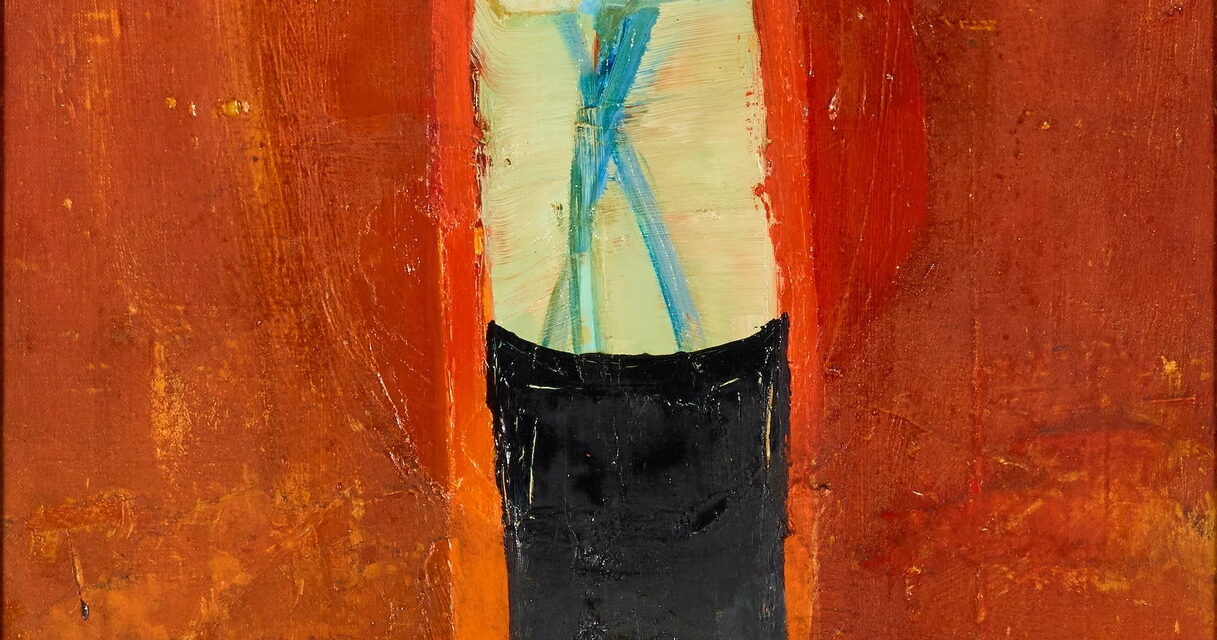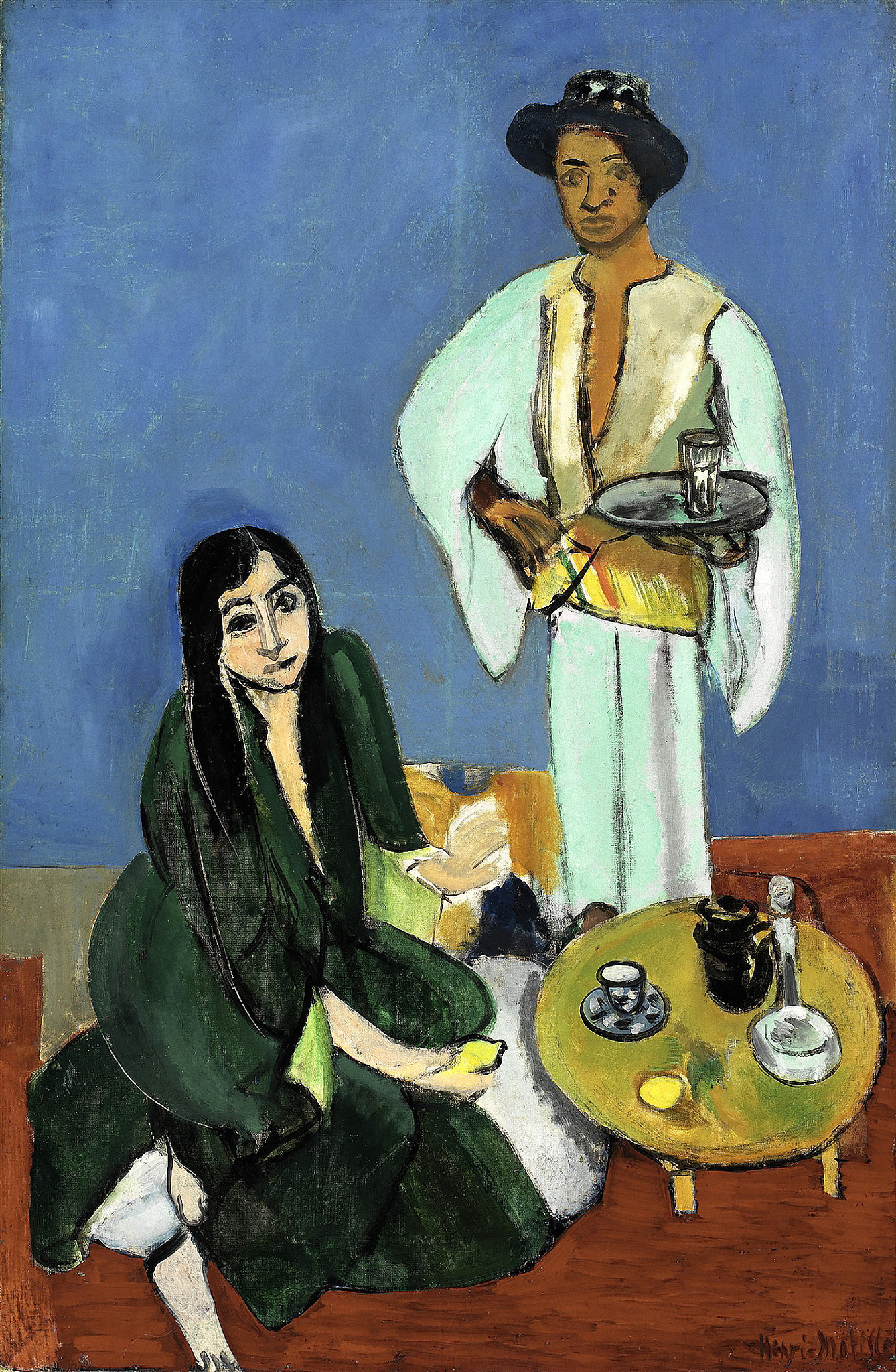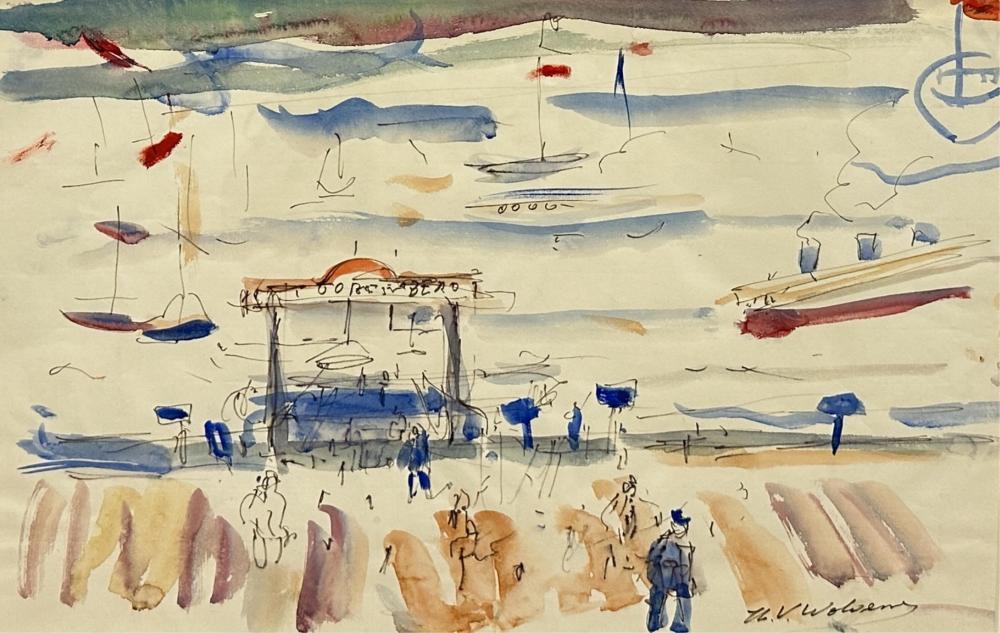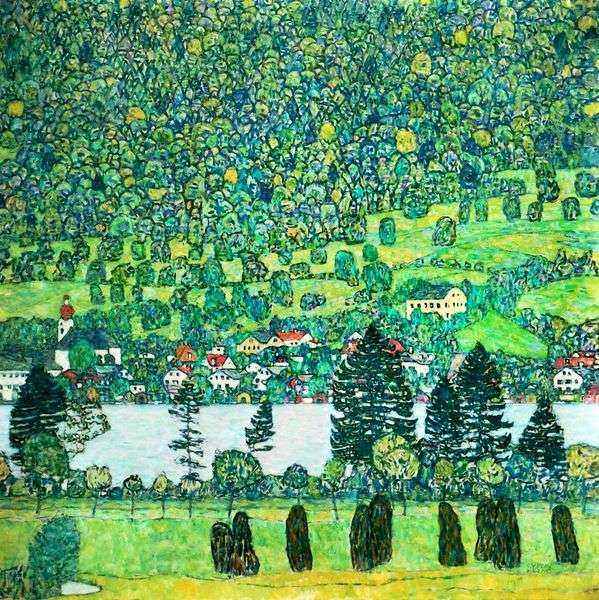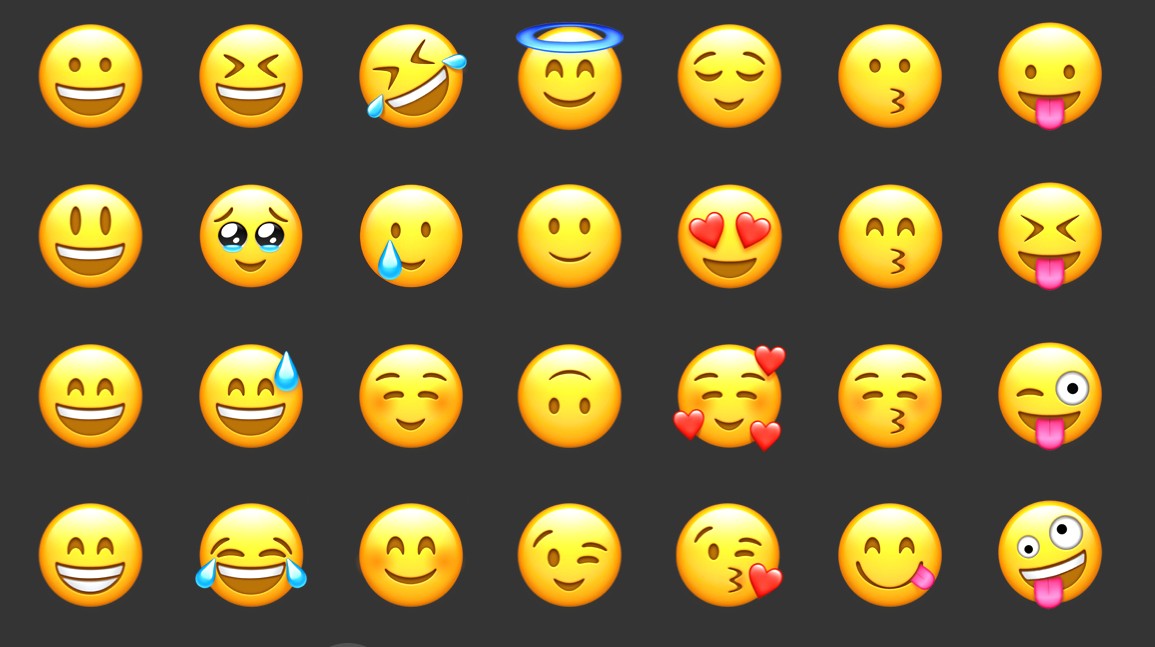El Regimen de los Aportes en las Sociedades Anónimas – 1a Parte
En esta entrada y las dos que le siguen me referiré a los aportes en sociedades anónimas cuestión regulada del artículo 22 de la ley general de sociedades peruana hasta el artículo 30 de la misma.
- Naturaleza de la obligación de Aportar:
Los aportes constituyen una obligación del socio según el artículo 22 de la Ley General de Sociedades (LGS).
“Artículo 22.- Los aportes. Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital. Contra el socio moroso la sociedad puede exigir el cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho socio por el proceso sumarísimo.
El aporte transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado, salvo que se estipule que se hace
a otro título, en cuyo caso la sociedad adquiere sólo el derecho transferido a su favor por el socio
aportante.
El aporte de bienes no dinerarios se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública.”
En términos muy sencillos y tradicionales los aportes se entienden principalmente desde dos perspectivas:
a. Económica: Sirven en teoría para que la sociedad (i) cuente con los bienes necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas (objeto social) y como (ii) control de riesgo y (iii) garantía a terceros.
b. Jurídica:
- Sirve para determinar derechos de los socios (con mayor incidencia en las ppjj cfl, pudiendo ser absolutamente residual –para esa función- en las ppjj sfl).
- Constituyen elemento material para el nacimiento de la ppjj.
- Limitan en parte la responsabilidad del ente y los miembros.
En todos los casos se trata de que el aporte sea valorable económicamente a fin de ser equivalente a los títulos de participación que la sociedad emite a favor del aportante.
En estas breves líneas adelante veremos si todo aquello se sostiene.
1.1. La obligación del aporte no constituye un contrato entre personas.
Esta obligación no debe entenderse como un contrato entre partes, sino como un compromiso (pacto, dice la LGS) derivado de un acto jurídico plurilateral (esto ha sido desarrollado en detalle aquí:https://www.maxsalazarg.com/razones-por-las-cuales-las-sociedades-no-son-contratos). En este contexto, puede considerarse que cada socio actúa como un promitente de aportes, es decir, se compromete a realizar prestaciones específicas en favor de una sociedad, o sociedad en formación o ya constituida, según los momentos de esa promesa, como explicamos al detalle más adelante.
Los aportes constituyen la prestación esencial del socio y tienen carácter obligatorio. Esta característica revela que el aporte no solo es el mecanismo por el cual se integra el capital social, sino también el eje estructural del vínculo obligacional que une al socio con la sociedad, y, por tanto, el que define su posición jurídica dentro de ella en condiciones regulares.
Cada uno de aquellos que deciden hacer sociedad se comprometen al aporte frente a la sociedad, en función de la interdependencia de los aportes: dicho compromiso guarda relación lógica con el resto de promitentes, y no de manera aislada. Esta lógica da lugar a una relación jurídica plurilateral coordinada, aunque no recíproca en sentido técnico. No corresponde hablar de «reciprocidad», dado que no existen obligaciones bilaterales entre los socios, más allá de deberes generales como la lealtad —cuyo fundamento jurídico es debatible al no estar normativamente definido— o el interés común, que podría deducirse, con reservas, del artículo 1 de la Ley General de Sociedades.
1.2. Efectos jurídicos del aporte: Este carácter de obligación esencial, no delegable y con contenido patrimonial implica que:
- No puede ser sustituida por prestaciones distintas sin acuerdo societario adoptado conforme a ley.
- Su incumplimiento habilita su exigencia directa y la aplicación de medidas sancionatorias previstas en los estatutos o en la propia LGS (por ejemplo: revisión de aportes, exigencia de dividendos pasivos, reducción del capital, exclusión del socio, entre otras).
- El aporte integra el capital social, y su efectiva realización constituye requisito para definir la posición del socio y, por tanto, la atribución y ejercicio de sus derechos sociales, tanto políticos como económicos.
2. Calificación de la Obligación de Aportar y la responsabilidad civil resultante
La obligación de aportar, conforme al art. 22 de la Ley General de Sociedades, no se configura como una obligación contractual en sentido estricto, al menos no bajo la lógica bilateral propia de los contratos típicos regulados por el Código Civil. Su fuente inmediata no es el acuerdo de voluntades entre dos sujetos determinados, sino el acto jurídico plurilateral y organizacional que da origen a la sociedad o que estructura su funcionamiento, sea en la constitución o en los aumentos de capital posteriores.
Este acto jurídico plurilateral —conforme a la noción civil de los actos colectivos o asociativos— da lugar a la creación de una persona jurídica distinta de los socios, respecto de la cual nace una obligación patrimonial directa a cargo de cada socio y a favor de la sociedad. Así, la sociedad actúa como acreedora de los aportes comprometidos, siendo titular del derecho subjetivo a exigirlos.
En consecuencia:
- El aporte constituye el objeto de una obligación patrimonial autónoma, nacida de un acto constitutivo que involucra la concurrencia de múltiples voluntades para crear una persona jurídica, como también podría serlo una voluntad unilateral, en el caso de las sociedades unipersonales, v.gr. art. 4, LGS, y art. 327, LMV.
- El socio es el obligado (deudor), y la sociedad es el sujeto activo (acreedor) de dicha obligación, una vez que ésta ha adquirido personalidad jurídica.
- Esta obligación no depende de la reciprocidad entre socios, ni de una contraprestación contractual, sino de la vinculación institucional que se genera con la creación de la sociedad como subjetividad independiente y la atribución de derechos sociales a cambio del aporte.
- Desde esta perspectiva, el socio responde civilmente frente a la sociedad —no frente a los demás socios— bajo las reglas de la responsabilidad civil obligacional no contractual, dado que su obligación se sujeta a un acto jurídico organizacional preestablecido (el estatuto o acto constitutivo) que ha dado origen a la subjetividad jurídica societaria.
En este sentido, el aporte debe ser considerado como una prestación patrimonial exigible, en tanto constituye el objeto debido por el socio conforme al compromiso asumido al momento de constituirse la sociedad o de acordarse un aumento de capital. Este compromiso, reiteramos, no es meramente voluntarista, sino que genera vínculos jurídicos patrimoniales directos y ejecutables, incluso en sede judicial, a través del proceso ejecutivo si el socio incurre en mora, conforme prevé expresamente el segundo párrafo del artículo 22, y art. 80 LGS.
- Carácter Oneroso de los Aportes: El carácter oneroso del aporte societario no debe entenderse como una mera consecuencia del acto de transferir valor a la sociedad. En efecto, no todo aporte patrimonial reviste per se naturaleza onerosa desde el punto de vista jurídico, ni debe asociarse exclusivamente al hecho de que exista una prestación económicamente significativa.
Por ejemplo, en las asociaciones sin fines de lucro, se exige con frecuencia una cuota de ingreso o aportes periódicos, pero tales aportaciones no otorgan al asociado expectativa alguna de retorno económico individualizado, sino que se orientan al sostenimiento de fines institucionales o solidarios. Del mismo modo, cuando un particular abona una cuota de ingreso o matrícula en una institución educativa, está realizando un pago patrimonial que no lo convierte en miembro del ente, ni le confiere derecho alguno sobre el patrimonio ni sobre los eventuales excedentes.
Por tanto, el solo hecho de realizar una prestación patrimonial no convierte al aporte en una obligación onerosa en sentido técnico. La onerosidad, en el contexto del aporte societario, debe evaluarse desde la lógica interna del negocio jurídico asociativo con fin lucrativo, donde la prestación del socio se integra al capital con la expectativa legítima de participar en los resultados económicos del ente colectivo. Se infiere lógicamente que estos aportes representan una inversión con fines especulativos.
En efecto, los aportes no constituyen una liberalidad, ni se realizan por mera voluntad altruista: responden a una relación jurídica patrimonial con expectativa de retorno económico. Es decir, el socio aporta capital o bienes a cambio de participar en los beneficios futuros que genere la actividad empresarial común.
Este carácter oneroso —aunque no esté formulado en términos clásicos como en la teoría general del contrato— se revela por:
- La atribución de un título representativo de participación social (TRPS) como contrapartida del aporte.
- La posibilidad de percibir dividendos en función de dicha participación, conforme al artículo 230 de la LGS.
- La expectativa razonable del socio de obtener una utilidad, sin la cual el negocio societario carecería de atractivo económico.
- La posibilidad de acrecer su participación por el derecho de suscripción preferente (art.207, LGS).
- La posibilidad de liquidar su posición cuando se gatille su derecho de separación, o se verifique su exclusión (art. 200, LGS, y Resoluciones del TR).
- La posibilidad de liquidar su cuota de participación con le haber social remanente post liquidación de las relaciones jurídicas externas con acreedores (art.420, LGS).
Desde una perspectiva más general, puede afirmarse que el aporte societario opera como una inversión de riesgo, lo que vincula al socio con el resultado económico de la sociedad como empresa en marcha, tanto en sentido positivo (beneficios) como negativo (pérdida del valor aportado).
Por tanto, el carácter oneroso de los aportes no depende de una contraprestación inmediata, como en los contratos sinalagmáticos típicos, sino que tiene un sentido funcional específico en sociedades, cual es el de la finalidad económica de la organización societaria: la generación y reparto de riqueza entre los socios, bajo reglas corporativas previamente pactadas.
Este aspecto permite además diferenciar al socio del donante, al aporte de la liberalidad, y a la sociedad del fideicomiso o de las organizaciones sin fin de lucro, cuya lógica se rige por finalidades no especulativas, aun cuando ello haya sido desfigurado por el TR (Res. 079-2026-TR-L y ss.).
- Perspectiva Económica del Aporte
Desde un enfoque económico ordinario, los aportes constituyen una forma primaria de capitalización que permite a la sociedad constituir y sostener su estructura financiera, así como desplegar su objeto social mediante operaciones, inversiones y proyectos.
La aportación de los socios cumpliría (así, en condicional), de esta manera, una doble función:
- Función de financiamiento: permite a la sociedad disponer de los recursos necesarios para operar y crecer, sin recurrir necesariamente a endeudamiento externo.
- Función de inversión patrimonial: representa, para el socio, una colocación de capital en una organización con fines lucrativos, a cambio de una participación en los resultados económicos de la empresa social.
En este marco, los aportes no solo tendrían un valor jurídico como obligación, sino que también son analizados, desde la perspectiva económica, como inversiones de riesgo, cuya rentabilidad esperada se materializa en: (i) La percepción de dividendos, conforme a los beneficios netos obtenidos y distribuidos por la sociedad (art. 230 LGS); (ii) La valorización del título representativo de participación social; (iii) y, eventualmente, en el valor de liquidación o reembolso al ejercer derechos como la separación, exclusión o disolución.
Por tanto, el análisis económico del aporte societario refuerza su carácter instrumental como vehículo de financiación empresarial, pero también su lógica finalista como mecanismo de retorno patrimonial para el socio, lo cual lo distingue claramente de otras formas asociativas o contribuciones no orientadas a la obtención de rentabilidad individual.
4.1. Crítica y cierre a la perspectiva económica del aporte:
Esto, por supuesto, como hemos señalado, responde a una visión ordinaria e históricamente consolidada del aporte societario. Sin embargo, es fácil advertir que hoy en día existen sociedades que nacen y se constituyen válidamente con aportes que, aunque formalmente integran el capital social, carecen de capacidad real de financiamiento, o incluso representan un valor contable negativo.
En estos casos, el aporte cumple básicamente una función de ordenación interna, sirviendo para fijar la posición jurídica de los socios, mientras que el verdadero sustento económico de la empresa proviene de otras fuentes: financiamiento externo, contratos estratégicos, esquemas de venture capital, entre otros.
Así, el valor societario fundamental se asienta en activos inmateriales o extrapatrimoniales, como una idea de negocio validada (un plan de negocios), un know how distintivo, un mercado cautivo, un plan de negocios escalable, un key man indispensable o incluso una trayectoria intangible ya reconocida por el entorno. Estos elementos, aunque ajenos al capital aportado, verifican de manera suficiente el valor económico de una empresa en marcha, lo que demuestra que, en el derecho societario contemporáneo, el aporte ya no es necesariamente sinónimo de financiamiento, sino de estructura de participación[1].
- Calidad de los aportes. 22º LGS. Art. 923º CC[2]. 999º[3]; 1000º[4] – 2; 1018º[5]; 1026º[6]; 1030º[7]; 1035º[8].
- La Regla general es que el aporte se reputa como transferencia de propiedad. Por defecto, cuando un socio aporta un bien a la sociedad, se presume que lo hace bajo el título de propiedad plena, en los términos del artículo 923 del Código Civil. Esto implica que la sociedad adquiere:
- El poder jurídico de uso, disfrute, disposición y reivindicación, y
- La titularidad plena del bien aportado, incorporándolo a su patrimonio.
Este tipo de aporte constituye una transferencia real, y se sujeta a las reglas de enajenación, incluso en cuanto a los requisitos de forma (por ejemplo, escritura pública para bienes no dinerarios, como también prevé el art. 22, LGS).
5.2. Excepción: aportes bajo título distinto a la propiedad
El propio artículo 22 LGS prevé una cláusula de flexibilidad, según la cual puede pactarse que el aporte no transfiera la propiedad, sino otro derecho real o personal (“que se estipule que se hace a otro título”), dejando abierto el panorama para los socios. En tal caso, la sociedad adquiere solamente el derecho que el socio tenga y haya expresamente transferido a su favor, ya sea:
- Usufructo
Art. 999 y ss. CC: el socio mantiene la propiedad del bien, y otorga a la sociedad el uso y disfrute temporal, en los términos pactados.
Puede recaer sobre inmuebles, bienes muebles no consumibles, incluso acciones o cuotas.
No transfiere la titularidad, por lo que el socio podría recuperar el bien una vez extinguido el usufructo.
- Uso
Art. 1026 CC: similar al usufructo, pero más limitado en cuanto al goce. La sociedad solo puede usar el bien sin percibir sus frutos o rendimientos, salvo pacto en contrario.
- Superficie
Art. 1030 CC: en aportes sobre bienes inmuebles, el socio puede conceder a la sociedad el derecho temporal de tener construcciones sobre el suelo sin transferir el terreno, con duración máxima de 99 años.
- Servidumbre
Art. 1035 CC: en caso de que el aporte esté vinculado a la posibilidad de usar un predio de forma parcial o accesoria, sin adquirirlo ni poseerlo plenamente.
U otro derecho que la ley prevea susceptible de transmisibilidad.
5.3. Valor y función de estas modalidades (atípicas) de aporte
Siendo el aporte en propiedad la regla general, estas instituciones permiten flexibilizar y dinamizar la estructura de capital de la sociedad, particularmente en situaciones donde:
- El socio no desea transferir la propiedad (plena), pero sí contribuir con el uso o beneficio del bien;
- Se busca proteger activos estratégicos, como inmuebles, marcas y/o tecnologías;
- La sociedad desea reducir riesgos asociados a la titularidad, pero necesita el uso funcional del bien.
- Se pretende salvaguardar un activo relevante que puede ser usado a través de otros vehículos, o de manera posterior;
- Se encuentra en un entorno jurídico civil, mercantil y/o fiscal particularmente hostil, o de inseguridad, y/o de ineficiencias normativas o sobrecostos, que hacen costoso o ineficiente transferir en propiedad.
- El financiamiento del emprendimiento social tendrá sus bases en fuentes externas, sean o no de titularidad de los socios.
- El cambio o desplazamiento de titularidad resulta ineficiente a la luz de las alternativas y/o réditos que ofrece el mercado.[9]
En todos estos casos, el aporte se incorpora como capital en sentido estricto, según su aceptación y valuación, siempre que el derecho a transferir sea susceptible de valoración económica.
Como puede verificarse, la calidad del aporte societario no es uniforme. Aunque la regla general es la transferencia de propiedad, conforme al artículo 22 LGS y al artículo 923 CC, la ley permite que los aportes se efectúen bajo títulos jurídicos distintos, con lo cual la sociedad adquiere un derecho. Esta versatilidad permite adaptar la estructura de aportes a las necesidades económicas y estratégicas de cada sociedad, sin perder la coherencia con el principio de que todo aporte debe ser susceptible de valoración y apropiación económica.
La segunda parte de la entrada esta aquí: Aportes en S.A. – P2
Notas:
[1] Recomiendo revisar sobre estos aspectos: Daniel Roque Vítolo. La difuminación de la función del capital social como elemento y requisito esencial en el derecho de sociedades. Ediciones Olejnik. 2021. Argentina.
[2] “Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.”
[3] “Artículo 999.- El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno.
Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades.
El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en los artículos 1018 al 1020.”
[4] “Artículo 1000.- El usufructo se puede constituir por:
1.- Ley cuando expresamente lo determina.
2.- Contrato o acto jurídico unilateral.
3.- Testamento.”
[5] “Usufructo de dinero.
Artículo 1018.- El usufructo de dinero sólo da derecho a percibir la renta.”
[6] Régimen legal del derecho de uso
“Artículo 1026.- El derecho de usar o de servirse de un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior, en cuanto sean aplicables.”
[7] Superficie: Noción y plazo
“Artículo 1030.- Puede constituirse el derecho de superficie por el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo.
Este derecho no puede durar más de noventinueve años. A su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto.”
[8] Servidumbre legal y convencional
“Artículo 1035.- La ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos.”
[9] Daniel Roque Vítolo. 2021. Op Cit.