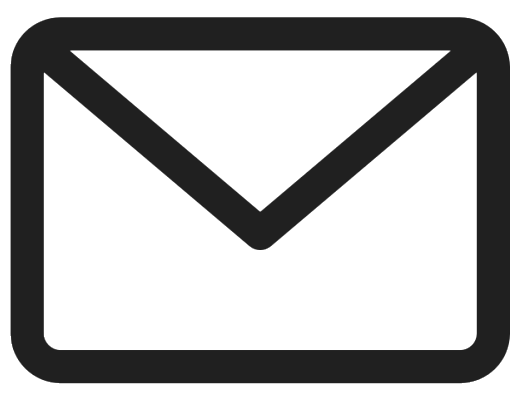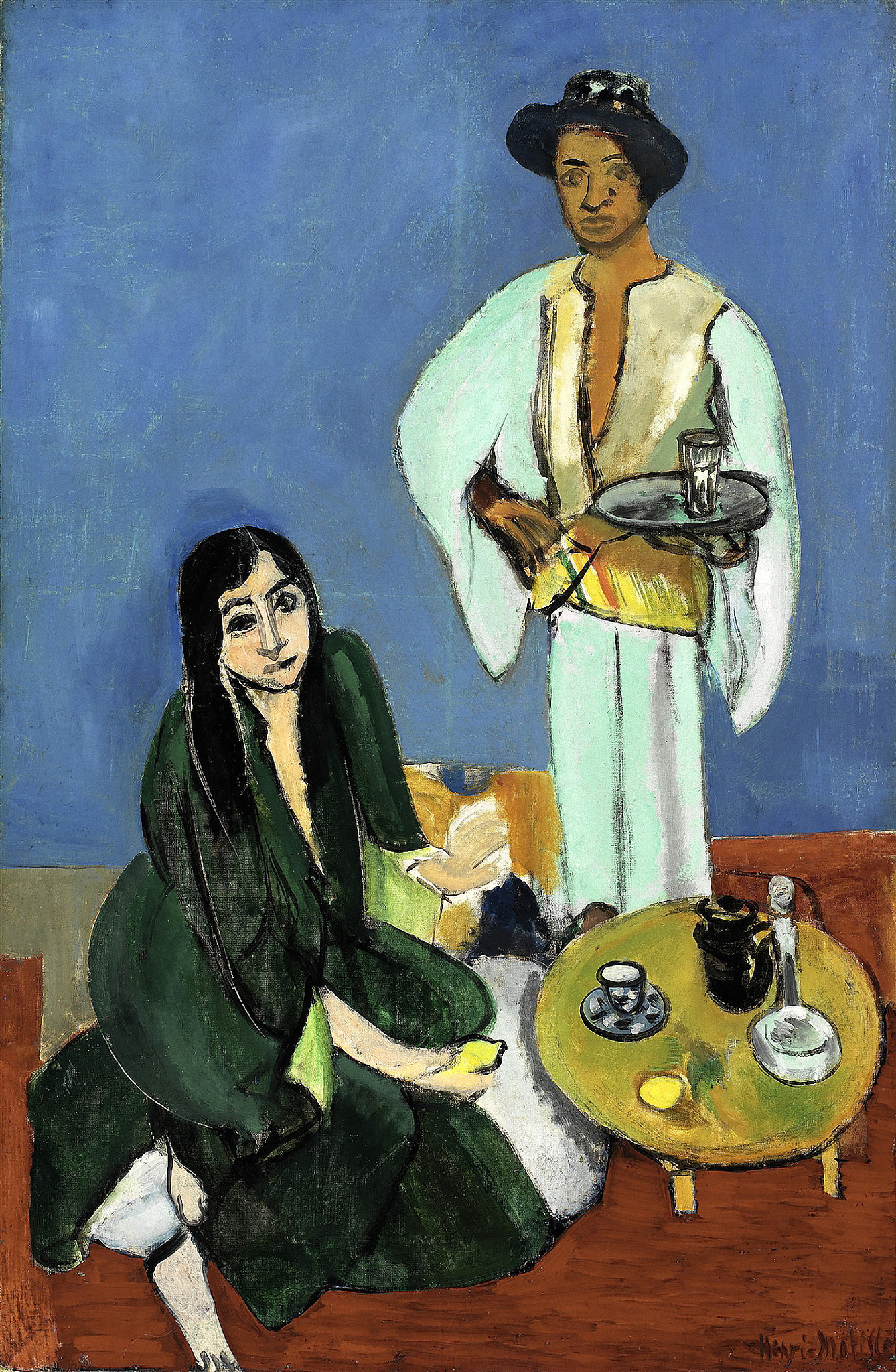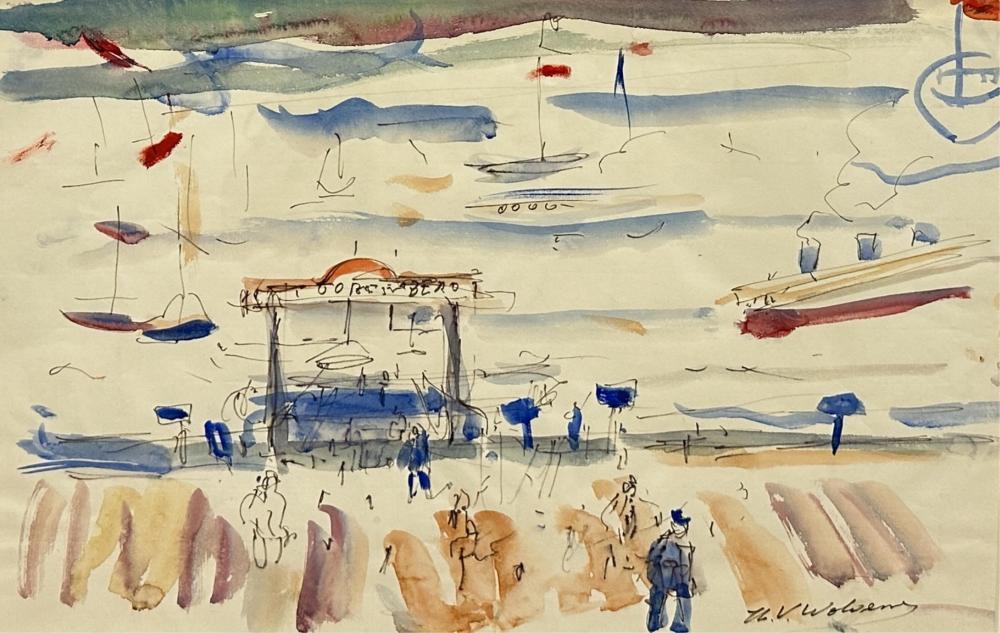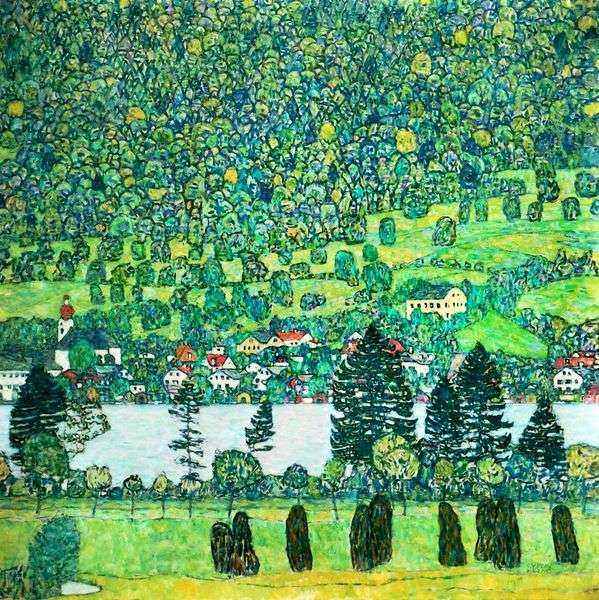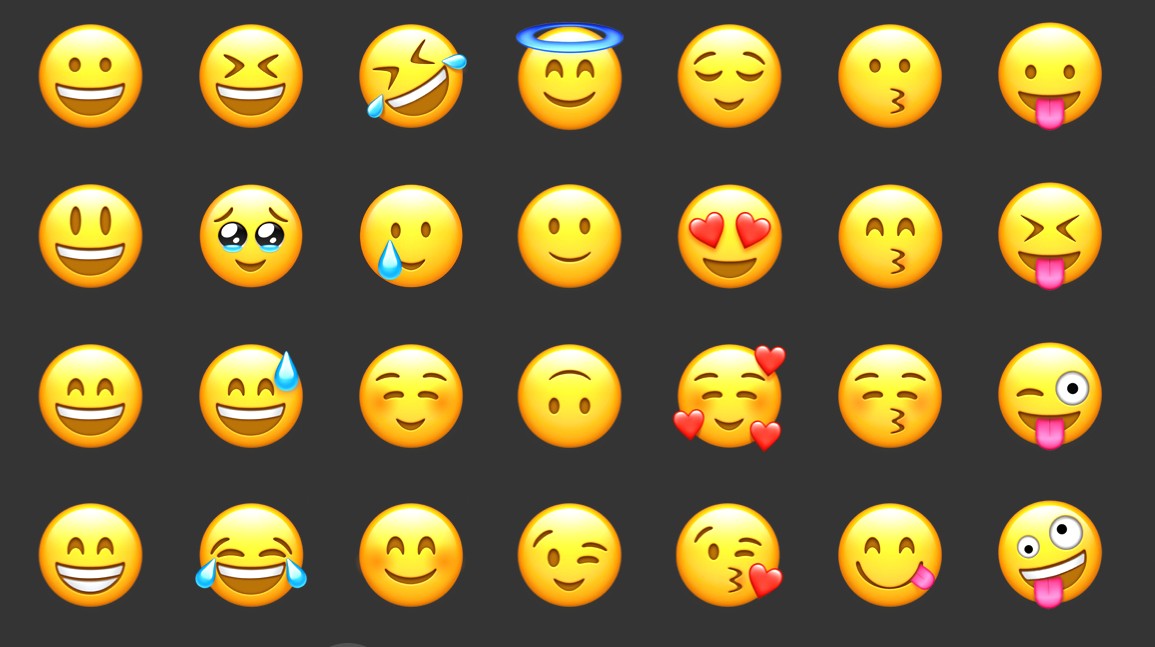El Regimen de los Aportes en las Sociedades Anónimas – 2a Parte (es continuación de esta entrada: Aportes en S.A. – P1
6. Nacimiento de la obligación y el Principio de Irrevocabilidad del Aporte: La obligación de aportar y por ende los aportes se reputan como Irrevocables.[1]
6.1. El nacimiento de la obligación de aportar y el principio de desembolso mínimo
La respuesta sobre el momento en que nace la obligación de aportar depende del acto constitutivo de la sociedad y del tipo de operación jurídica societaria en cuestión. Debe distinguirse claramente entre:
- El acto de negociación y su contenido antes de la fundación, entre ellos la futura dotación del aporte, donde no hay sociedad aún ni compromiso exigible.[2]
- La promesa aportar, que forma parte del acuerdo fundacional constitutivo de sociedad (pacto) o del acuerdo societario por el órgano autorizado, post fundacional, de aumento de capital; y
- El momento en que esa obligación se vuelve jurídicamente exigible y ejecutable frente a la sociedad.
(i) En la constitución de la sociedad: Conforme al artículo 5 de la Ley General de Sociedades, la sociedad existe como tal desde el momento en que dos o más personas convienen en constituirla, incluso aunque no se haya otorgado escritura pública (último párrafo del art. 5). Este principio se reafirma en el artículo 423, primer párrafo, que establece que la sociedad irregular instrumentalizada y la de hecho no instrumentalizada, son sujetos de derechos, y el art. 428, que reconoce expresamente su plena capacidad[3].
A partir de ello, debe reconocerse que la sociedad nace como un sujeto jurídico desde la sola voluntad constitutiva de los socios, y no como una institución dependiente del registro público. Este sujeto tiene capacidad jurídica plena, puede contratar, ser titular de derechos y obligaciones, y actuar en el tráfico jurídico, es un centro de imputación. Su existencia es real, autónoma, y distinta de la de sus miembros socios.
El artículo 6, LGS, que establece que la sociedad adquiere personalidad jurídica con su inscripción en los Registros Públicos, ha de interpretarse no como el acto de creación del ente, sino como el momento en que este sujeto preexistente accede al estatus o categoría de persona jurídica (inscrita). Como hemos explicado antes, ya efectuada la inscripción y comprometida la personalidad jurídica, esta vincula a toda la organización corporativa, haciéndola un todo inescindible (esto lo aclaramos aquí: La Inscripcion Registral subsume al Tipo Legal). Si bien es cierto, y en una primera instancia se puede hacer distinción y distancia entre la organización corporativa no personificada y el registro, una vez producida la inscripción todo aquello se consolida, pues no es posible separar ya la organización personificada en una sociedad y una persona de manera distinta. En dicha línea, La inscripción produce eficacia convalidante de la voluntad privada en la elección del tipo y las reglas adoptadas.
La inscripción no transforma la naturaleza del sujeto, pero sí activa un conjunto de efectos jurídicos relevantes, entre ellos[4]:
- La limitación de responsabilidad de los socios (art. 2),
- La plena oponibilidad de la estructura social frente a terceros, y
- El acceso a los mecanismos normativos propios de la “sociedad regular”.
A su vez, el artículo 52 de la LGS establece que:
“Para que la sociedad anónima se considere válidamente constituida, debe haberse suscrito íntegramente el capital y pagado por lo menos el veinticinco por ciento del aporte de cada acción.”
Esta disposición consagra el principio de desembolso mínimo, que opera como condición de eficacia para la inscripción registral de la sociedad anónima, pero no niega la existencia del sujeto societario constituido por la voluntad de los socios. En otras palabras, si bien la inscripción exige el pago mínimo del 25% del capital suscrito, ello no afecta la validez del pacto constitutivo ni la existencia del ente como sujeto de derecho.
En consecuencia,
- La obligación de aportar nace con la suscripción del pacto social, en tanto acto jurídico organizacional fundacional.
- Esta obligación puede ser exigible desde antes del registro, si así se ha pactado expresamente, dado que el sujeto ya existe y tiene capacidad jurídica.
- La inscripción da lugar a efectos adicionales —no constitutivos del sujeto, pero si de nacimiento de derechos ex novo— como la protección de responsabilidad limitada, la publicidad registral y la aplicabilidad del régimen societario regular.
(ii) En aumentos de capital (una vez inscrita la sociedad)
En el caso de sociedades ya inscritas, la obligación de aportar surge con el acuerdo social que aprueba el aumento de capital, conforme a los requisitos del tipo societario correspondiente. Su exigibilidad dependerá:
a. De lo expresamente pactado (plazos, condiciones), o
b. De las reglas supletorias de exigibilidad inmediata si no se ha fijado plazo.
Lo importante es que, aun en esta etapa, el socio no puede revocar unilateralmente su compromiso, salvo autorización expresa del órgano societario competente. La irrevocabilidad rige desde el momento en que se adopta válidamente el acuerdo de aumento y el socio suscribe su compromiso de aporte.
Así, entendemos que (i) El pacto social da origen a la sociedad como sujeto de derecho (arts. 5 y 423), con plena capacidad jurídica, aunque no haya sido inscrita; (ii) El registro no crea al sujeto, pero le otorga un estatus jurídico reforzado: publicidad, responsabilidad limitada, y oponibilidad plena; (iii) El art. 52 establece el principio de desembolso mínimo (25% del capital suscrito), cuya función es condicionar la inscripción válida de la sociedad anónima, pero no negar la existencia del sujeto societario creado por la voluntad asociativa; y (iv) La obligación de aportar nace con el pacto o con el acuerdo de aumento de capital, y puede ser exigible incluso antes del registro, si así se ha pactado, o una vez constituido válidamente el ente.
La exigibilidad está sujeta a lo que se haya pactado en el acuerdo (plazo, condiciones) y ante el no pacto se deduce su exigibilidad, pero no puede ser revocada unilateralmente por el socio suscriptor, salvo autorización expresa del órgano correspondiente.
6.2. Una vez asumida la obligación de aportar, el socio no puede revocar unilateralmente su compromiso, ni retirar lo aportado fuera de los supuestos legalmente previstos.
Este principio, aunque no formulado expresamente como tal en la Ley General de Sociedades, se deduce de la estructura normativa y funcional del régimen societario, y se encuentra sólidamente respaldado tanto en la normativa nacional como en la doctrina comparada.
a) Fundamento normativo implícito en la LGS
En primer lugar, el artículo 22 de la LGS establece que “cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido a aportar al capital”, y que, en caso de incumplimiento, la sociedad puede exigir judicialmente su ejecución o incluso promover la exclusión del socio. Este precepto evidencia que se trata de una obligación patrimonial con fuerza ejecutiva, ajena a cualquier lógica de liberalidad o retracto voluntario.
Una vez integrado el aporte al patrimonio social, este queda incorporado de forma definitiva, sin posibilidad de que el socio lo retire a voluntad, sino por acuerdo de junta en casos expresamente previstos.
Finalmente, el propio régimen de inmodificabilidad del capital social previsto en los artículos 198 de la LGS en adelante, refuerza esta estructura: el capital no puede ser reducido ni alterado sin acuerdo social formal y sin observar los requisitos establecidos para proteger a propios y terceros. En consecuencia, la permanencia del aporte forma parte del diseño jurídico de estabilidad y garantía de la sociedad frente a socios y acreedores. Esto hace patente el Principio de Intangibilidad del capital.
b) Dimensiones del principio. La irrevocabilidad del aporte se proyecta en dos planos:
(i) Obligacional: El compromiso de aportar, una vez asumido, no es susceptible de revocación ni retracto, salvo supuestos de nulidad del acto constitutivo o pacto contrario válidamente admitido por la ley.
(ii) Real o patrimonial: Una vez transferido el bien o derecho a la sociedad, este se integra definitivamente al patrimonio social, conforme a la calidad jurídica del aporte asumido (propiedad, usufructo, superficie, etc.). El socio no conserva facultades dispositivas sobre lo aportado, salvo que expresamente haya transferido un derecho limitado.
c) Valor funcional. La irrevocabilidad del aporte garantiza entre otros:
- La permanencia del capital social como cifra de garantía frente a terceros (aun citado, pero altamente discutible).
- La estabilidad de la participación interna, evitando distorsiones en la distribución de derechos y obligaciones entre socios.
- La protección del interés de la sociedad, en tanto ente con finalidad propia (lucrativa, algo también discutible en la LGS) y distinta de la voluntad individual de los socios.
Los aportes no son revocables ni en su promesa ni en su ejecución, salvo acuerdo social adoptado conforme a ley o supuestos expresamente admitidos (reducción de capital, separación, exclusión, disolución, entre otros). Cualquier retracto unilateral, fuera de estos marcos, carece de validez jurídica y puede comprometer tanto la seguridad interna como la proyección externa del régimen societario.
En este mismo sentido, la irrevocabilidad del aporte se sustenta también en la subjetividad jurídica de la sociedad, en tanto entidad distinta de sus miembros. Los bienes aportados quedan afectados al objeto y fines de la persona jurídica, y no se rigen por el régimen de copropiedad, ni están sujetos a partición o restitución por decisión individual de los socios. Por el contrario, esos bienes adquieren vocación de permanencia institucional, una durabilidad jurídica que trasciende la voluntad, el interés o la temporalidad de los socios o de sus administradores, y que se mantiene mientras la sociedad exista conforme a su objeto y estructura legal. Esta autonomía funcional del patrimonio social refuerza el principio de irrevocabilidad: lo aportado no pertenece ya a los socios, sino al patrimonio de la sociedad como sujeto distinto, cuyo ciclo vital no coincide necesariamente con el de quienes la constituyen o gestionan.[5]
6.3 La discutible función de garantía del aporte: Si bien esto lo veré en otro momento, resulta meridianamente claro que la materialización del aporte y su cuantificación actual y la supuesta función de garantía siguen un criterio pretérito, ya superado por la dinámica mercantil.
Desde los hechos primarios que significan que la LGS no exija capital mínimo para la constitución de una sociedad, no regule en lógica consecuencia la infracapitalización, y que permita la realización de actos previos de cualquier tipo a la inscripción que podrían dar con la desaparición del capital antes del nacimiento de la personalidad jurídica, resulta meridianamente claro que la sociedad no sujeta su existencia ni el desarrollo de su actividad a dicho capital (paralelo conceptual con las asociaciones, por ejemplo, donde no hay exigencia siquiera de capital inicial para su formación).
Se hace difícil justificar en la gran mayoría de casos que un tercero ingrese en una relación jurídica evaluando el capital inscrito de una sociedad, sin tener por cierto que aquel en efecto se mantenga como tal o se haya licuado, o que su situación patrimonial diga más de aquello, si se tiene como verificarla.
En general, el aporte puede llegar a ser el mínimo necesario para satisfacer el criterio de establecer la posición o situación jurídica de cada socio al interior del ente, y, por ende, el cúmulo de derechos asociados al titular[6], esto es, cumplir con el criterio de organización que parece ser el principal objetivo de este, y como filtro regulatorio, según explicamos a continuación.
Esto se excepciona en los casos de sociedades especialmente reguladas, como el financiero, donde el aporte si cumple una función relevante de elemento material para la conformación de las relaciones jurídicas, como lo son la necesidad de protección del mercado y su permanencia y estabilidad, al dar vida y mantener vigentes instituciones solventes, aminorar el riesgo de vinculación del público con aquellas, principalmente en lo que a ahorro se refiere, y facilitar la acción y empoderar al ente supervisor, minimizando a su vez su responsabilidad ante sucesos externos que puedan poner en riesgo el sistema, lo que viene junto a la regulación de actualizaciones de importes y reglas de encaje. El aporte además se comporta como una barrera de ingreso al mercado en dichas circunstancias, entre otros.
7. Principio de Conservación de la Proporcionalidad de las Participaciones
En el régimen societario opera de manera en algunos casos de manera implícita, y en otros de manera explícita, y constante, un principio de alto valor estructural: el de conservación de la proporcionalidad de las participaciones sociales. Este principio garantiza que la relación entre el aporte efectuado por cada socio y su participación en el capital social, y, por ende, en los derechos políticos y económicos de la sociedad, se mantenga constante, salvo acuerdo en contrario adoptado conforme a ley (arts. 207 – 214, LGS).
a) Fundamento normativo y sistemático. Ya hemos apuntado las reglas de derecho aplicables, pero aun cuando la LGS no formulara expresamente este principio a través de su normativa, su vigencia se infiere de múltiples disposiciones que presuponen la correspondencia entre aporte y participación social, la coherencia entre capital aportado y derechos sociales asignados, y si bien es cierto nos hemos restringido al análisis de las S.A., en este acápite lo extenderemos a todas las sociedades de capital, por ende, también a las SRL:
- Art. 82 (acciones en S.A.) y art. 286 (participaciones en la S.R.L.): reconocen que los derechos sociales se estructuran sobre la base del capital suscrito y pagado.
- Art. 207 (S.A.) y 294, num. 5 (SRL): consagra el derecho de suscripción preferente, precisamente para que los socios conserven su cuota de participación frente a nuevos aportes o aumentos de capital.
- Art. 230 (S.A.), y 294, num. 6 (SRL): prevé la distribución de utilidades en proporción a las participaciones, salvo pacto distinto.
Estos artículos revelan que el régimen societario opera sobre una lógica que respeta la proporcionalidad, donde la cuantía del aporte determina la medida de influencia política (particularmente el voto) y del beneficio económico (el dividendo).
b) Función del principio. Este principio no solo tiene valor contable, sino que cumple funciones esenciales:
- Función de equidad interna: garantiza que ningún socio sea arbitrariamente diluido, ni en sus derechos patrimoniales ni en su capacidad de decisión, salvo que haya consentido expresamente en ello.
- Función de previsibilidad: permite a los socios conocer y proyectar el efecto de su inversión dentro de la sociedad.
- Función de control: evita prácticas abusivas en aumentos de capital, conversión de deuda en capital, o emisión de nuevas acciones sin reconocimiento proporcional.
c) Excepciones y pacto en contrario
Como principio dispositivo, puede ser excepcionado por voluntad de los socios, siempre que:
En las S.A., en caso se transfiera el derecho, o no puedan ejercerse por encontrarse en mora en el pago de dividendos pasivos un accionista, o en el caso del aumento de capital por conversión de obligaciones en acciones, y en los casos previstos en los artículos 103 y 259, así como ante los fenómenos de reorganización (art. 207, LGS).
Y en la SRL, art. 294, num. 6, ya sea el pacto o estatuto conste expresamente lo contrario.
8. Tipos de aportes:
En general en las sociedades y el resto de los tipos legales corporativos y personas jurídicas se pueden aportar bienes muebles o inmuebles, lo que incluye derechos y servicios.
Los aportes pueden ser de tres tipos principales:
- Aportes en dinero: Son los más comunes y sencillos de contabilizar, ya que se ingresan directamente en las cuentas de la sociedad.
- Aportes en especie: Involucran bienes materiales o derechos susceptibles de valoración económica (como inmuebles, maquinaria, patentes, o incluso títulos valores). Estos aportes deben ser tasados o valorados para determinar su equivalencia monetaria.
- Aportes de trabajo o industria (servicios): Aunque en la mayoría de las legislaciones no están permitidos en una sociedad anónima, en algunos contextos específicos pueden existir.
Otra clasificación de los mismos puede ser la de aportes:
- Dinerarios (dinero), art. 23, LGS
- No dinerarios (muebles, inmuebles, derechos de crédito), art. 25 y 26, LGS
8.1. Impedimento del aporte de Servicios o Industria. En el Perú, una SA solo se permiten (i) y (ii) conforme el art. 51, LGS, ¿Por qué?
Ya que se trata de la sociedad de capital por excelencia, la materialidad inmediata y verificable de los aportes se han de constituir a su vez en parte del capital y por ello del patrimonio de la sociedad, en tanto que los aportes de servicios se han excluido expresamente de la misma bajo la idea de la función de garantía real que cumpliría el capital social (lo que ya hemos descartado líneas atrás), y en la medida que los servicios, si bien son cuantificables, no se materializarían de manera inmediata sino futura (lo que paradójicamente sucede también con los otros tipos de aporte en SA, conforme art. 52, LGS, y art. 285 en las SRL), su difícil mecánica de cohersión, y su relatividad como efecto en el capital. La relación entre ellos es entre una obligación de dar (art. 1132, CC) versus una de hacer (art.1148, CC).
Por ello se reconoce que se trata de una sociedad in tuito pecuniae, y no in tuito personae, pues lo relevante es justamente el patrimonio, el desarrollo de la actividad sujeta al mismo (en teoría, habilitado por el capital conformado por los aportes), que incluye las relaciones jurídicas con terceros (también encaminadas a cumplir el objeto social), y el ánimo especulativo (básicamente un aporte en calidad de inversión que espera rendir frutos basado en la persecución de una actividad mercantil), más allá de quienes ostentan la titularidad de las acciones, que aparecen como meros titulares, donde quienes sean estos no es particularmente relevante, salvo en casos extraordinarios sujetos a regulación, como el mercado de valores y financiero.
En tal sentido, y como hemos visto et supra en el numeral 6.3, a nuestro criterio, la prohibición no se sostiene salvo los casos especialmente regulados.
8.2. Aportes dinerarios, Art. 23º LGS
“Los aportes en dinero se desembolsaron en la oportunidad y condiciones estipuladas en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado, a nombre de la sociedad, en una empresa del sistema financiero nacional o en una cooperativa de ahorro y crédito que sólo opera con sus socios y que no está autorizada a captar recursos del público operar con terceros, inscrita en el registro nacional de cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente.”
La mención concedida en el texto del artículo a las cooperativas refiere a una modificación ocurrida en el año 2018, merced la aplicación de la ley número 30822.
Conforme a ley, los aportes que se efectúen en sólido, esto es, dinero, han de desembolsarse conforme a las condiciones prometidas, que en teoría deberían estar estipuladas en el pacto social. En tal sentido debe haberse estipulado el momento para que esto se efectúe y la forma en que se habría de hacer. La norma se refiere a condiciones esenciales para constituir una obligación ya que resultaría altamente riesgoso, además de negligente, que no se haya manifestado aquello. Ninguna idea puede prosperar bajo la premisa de que sea únicamente el obligado quien decida cuándo y cómo cumplirá lo prometido.
La regla dispone de amplia libertad para que los aportantes puedan establecer comodidad el plazo y las condiciones, sin fijarles una limitación o plazo imperativo. Asimismo, se han de atender a las reglas generales del pago, donde el mismo puede ser ejecutado por un tercero en beneficio del socio obligado.
La regla sostenida que ha de verificar el depósito en una institución determinada, empresa del sistema financiero o una cooperativa de ahorro y crédito, se fundan en la verificación del mismo, amparado en la regulación específica de dicho mercado y la posibilidad de su comprobación.
Como ocurre con otros aspectos de la ley, está no determina ninguna sanción para el caso de que el aporte no se encuentre pagado al constituirse la sociedad, sino en lo que comprende a su exigencia. Del mismo modo y en dicha concordancia la ley no reputa como nulo el pacto social que no lo contiene así, si no es lo que corresponde a su mera consignación (art. 33, num. 3, LGS). Por supuesto la última atingencia dice tener relevancia con el momento de constitución del ente corporativo más no con aquel en el cual se acuse un aumento de capital que requiera el aporte respectivo, en cuyo caso el control de legalidad necesario será efectuado en primer lugar por el notario público y en segundo lugar por el registro, siendo imposible que se materialice la inscripción sin la correspondiente prueba efectiva de aquel.
8.3. Concordancia entre los artículos 7 (actos anteriores a la inscripción) y 24 (gastos necesarios de la sociedad) de la LGS.
Conforme al artículo 24 de la LGS, “Otorgada la escritura pública de constitución y aún cuando no hubiese culminado el proceso de inscripción de la sociedad en el Registro, El dinero depositado según el artículo anterior puede ser utilizado por los administradores, bajo su responsabilidad personal, para atender gastos necesarios de la sociedad.”
Como ya lo hemos puesto de manifiesto antes[7], la LGS regula en su artículo séptimo los actos anteriores a la inscripción y que corresponden a la Sociedad en Formación: “la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro está condicionada a la inscripción y a que sean ratificados por la sociedad dentro de los 3 meses siguientes (…)”. La norma en mención permite distinguir entre:
- Actos necesarios y/o indispensables
- Otros Actos (preparatorios de funcionamiento), y
- Actos de ejecución anticipada del Objeto Social
Así, a diferencia de la ley nacional, en otras legislaciones se hace la disyunción entre los actos necesarios y/o indispensables y/o preparatorios para la constitución y otros ajenos a ellos. Los actos necesarios serian obviamente aquellos forzosos para formalizar la constitución de la sociedad luego de suscrito el pacto, que implican, entre otros, realizar los aportes, el otorgamiento de la escritura de constitución social, su suscripción, la remisión de los partes notariales para su inscripción en el registro, su ingreso a este último como título de calificación, y atender a la conclusión de este procedimiento administrativo especial, ya sea mediante la contestación de las esquelas de observación que supusiera, en su caso, y/o la apelación justificada ante el Tribunal Registral (todo lo que incluye cuestiones más profanas y pedestres como el pago del costo que supone cada uno de ellos).
Dado que la LGS no distingue, sino que se refiere llanamente a “actos celebrados en nombre de la sociedad antes de su inscripción en el Registro”, en consecuencia, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Por ende, la clasificación antes anotada es de consideración. Esta precisión tuene en cuenta que estos actos son esencialmente onerosos y que importan por tanto una obligación patrimonial de la sociedad, salvo no sean ratificados.
Sin embargo, el art. 24 se refiere a “gastos necesarios de la sociedad” en que se incurran ya otorgada la escritura pública de constitución y antes de que se suceda la inscripción registral (básicamente en el periodo de la sociedad en formación), que alude (i) en primera instancia a los indispensables para la constitución, los que ya hemos descrito, además (ii) hace hincapié al respecto de que aquellos inciden básicamente en el dinero depositado conforme al art. 23, esto es, que proviene de los aportes; y del mismo modo, y como no puede escapar al análisis, (iii) estos no se sujetan a ratificación, por tanto son plenamente oponibles a la corporación, (iv) sino que se basan en una regla de responsabilidad civil, por la actuación culposa, y que (v) sólo ha de corresponder a los administradores. Esto es lo que se deduce con claridad del texto normativo. No resulta menor rematar con el hecho de que (vi) el artículo 24 no refiere a actos inválidos (como erróneamente asume el artículo 7 de la ley al asumir “validez” en vez de referirse a “eficacia”), sino que se ha de confrontar con actos que resultan válidos y que se sujetan a la responsabilidad de quien los gestiona, esto es, de los administradores, y que no resulta de la disposición per se, sino de un uso indebido de aquellos recursos.
El equilibrio entre ambos artículos debe encontrarse entre la aptitud negocial, y el patrimonio puesto en juego. En esencia ambos presuponen actos que se consideren necesarios, y ninguno hace acepción entre los mismos, lo cual permite extender sus aplicación y definición. De lo mismo se ha referido: “la urgencia de las operaciones sociales así lo exige, sobre todo en sociedades de magnitud cuyas necesidades imperiosas no pueden ser solventadas por los fundadores”[8]. El artículo 7 no restringe la celebración de actos jurídicos en absoluto si no que permite interpretar aquello de manera amplia y por tanto sustentar que estos puedan invocar cualquiera de las situaciones que antes hemos señalado, pero los mismos sólo serán oponibles en la medida que sean ratificados. Ese mismo artículo séptimo permite deducir que se comprometan obligaciones a futuro o que dichos actos se manifiesten en erogaciones inmediatas, asociados o no a las cuentas de la sociedad. El artículo 24 sin embargo se reduce particularmente a la utilización del dinero depositado y que da cuenta de los aportes sociales. Esto último es particularmente complejo puesto que en la práctica una vez depositado el capital social en una entidad financiera este no resulta si no en la apertura de una cuenta bancaria que no se puede utilizar sino hasta que la sociedad se encuentre regularizada es decir formalmente inscrita en el registro y que esto se le pruebe a dicha entidad. Así puestas las cosas, de ordinario el artículo 24 resulta neutralizado según la práctica actual y que sólo podría sortearse merced al uso de otro tipo de mecanismos permitidos por la ley.
Los artículos bajo análisis deben leerse desde una óptica unitaria, sistémica, además de encontrar su funcionalidad económica, donde ambos se refieren a fases diferenciadas de la formación del ente corporativo, y que coinciden en la permisividad para el despliegue de recursos para la realización de actos necesarios en favor de la actividad económica y por ende de la sociedad. Una diferencia notable radica en la calidad del sujeto que produce los actos, de una parte, un socio fundador o un administrador, y otra parte en la distinción que se puede encontrar en la fuente de los recursos que se han de comprometer en los actos a concretar, esto es, recursos futuros y aportes ya concluidos. No es menor apuntar al respecto que en ambos casos la ley se refiere a la sociedad en formación.
8.4. Entrega de aportes no dinerarios, art. 25, LGS.
Conforme al artículo 25 de la ley general de sociedades, “la entrega de bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada al otorgarse la escritura pública en la que conste el aporte.
La entrega de bienes muebles aportados a la sociedad debe quedar completada a más tardar al otorgarse la escritura pública de constitución o de aumento de capital, según sea el caso”.
El móvil central de la regla de derecho que aplica tanto a bienes muebles como inmuebles se refiere al cambio de titularidad y transferencia del riesgo, esto es, cuando es que asume la sociedad la responsabilidad respecto del aporte. En ambos casos la entrega fluye como condición para dicha transferencia. Es evidente que la sola promesa u obligación de entrega de los bienes no transfiere riesgo alguno, sino que han de verificarse ciertos hechos en cada caso. Esta regla aplica fundamentalmente a bienes no dinerarios como lo son los títulos valores, documentos de crédito, inmuebles y otros bienes muebles distintos al dinero, sin perjuicio de que los derechos de crédito son particularmente regulados en el artículo 26 de la misma ley.
La presunción de entrega de bienes inmuebles con la escritura de constitución o de aumento de capital admite prueba en contrario.
8.5. Interpretación sistemática: prevalencia del sistema del art. 25 sobre el art. 22
Existe el problema el artículo 22 de la ley general de sociedades cuando señala que el aporte de bienes no dinerarios se reputa efectuada al momento de otorgarse la escritura pública y lo dispuesto en el artículo 25 respecto al plazo para el otorgamiento de los bienes muebles en general que puede verificarse incluso antes del otorgamiento de dicha escritura. Elías ha señalado que se trata de una regla formal Dónde no hay presunción ni es aplicable el tercer párrafo del artículo 22, con lo que se verifica que el aporte puede ser efectuado en cualquier fecha anterior[9].
La ley permite vislumbrar la protección a la cual se aboca en favor del ente corporativo, protegiendo las relaciones jurídicas internas y el patrimonio de la propia entidad a través de exigir la disponibilidad efectiva del aporte a favor de la sociedad. Del mismo modo, estas reglas aparentan perseguir y evitar casos en los cuales se pretenda defraudar a la propia entidad o al resto de miembros que la conforman y en última instancia Asus acreedores mediante actos irreales de conformación y entre aportes y por supuesto de capital. El régimen de realidad del aporte y que se sigue posteriormente como un principio del capital, Aplica a que la mera formalidad no puede imponerse frente a la realidad, así, una escritura pública notarial no basta para considerar efectuado el aporte si está sujeta a una presunción en contra, sino que cabe asegurar la entrega efectiva del bien aportado.
Notas:
[1] Julio V. González García. El patrimonio de las sociedades mercantiles públicas. Derecho de Sociedades y de los Mercados Financieros (Libro homenaje a Carmen Alonso Ledesma). 2018. Madrid. Lustel editora. “Las aportaciones para la constitución del capital social necesario para la fun dación de la sociedad, se haya materializado en efectivo o en especie, tienen la característica de que no son reversibles a la Administración de la que proceden. Esta es una característica que resulta general de todas las aportaciones sociales y que cumple la finalidad de servir como mecanismo de garantía de los acreedores de la misma ya que si no fuera así fácil sería limitar la responsabilidad una vez constituida la sociedad mediante una retirada de fondos o de los bienes que constituyen el capital social.”
[2] Ver para mayores disquisiciones: María Luisa Muñoz Paredes. La Sociedad Prefundacional, la fase previa a la escritura de constitución. Iustel. España. 2023.
[3] Sobre el particular, lo expliqué en: Anomalías Societarias: La Sociedad Irregular. En «Actualidad Civil», número 46, abril 2018, Instituto Pacífico, Lima. Páginas 247 – 274.
[4] El tema lo expliqué antes en: Los Sistemas de Constitución de las Personas Jurídicas de Derecho Privado. La existencia, el registro y sus repercusiones en el tráfico jurídico. En: Actualidad Jurídica. Tomo 148. pp. 49-55. Gaceta Jurídica – Marzo 2006. Lima.
[5] Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen 2. Los sujetos de derechos. Las personas. Ediciones jurídicas Europa América. Buenos aires. 1959.
[6] Max Salazar Gallegos. Derecho de Asociación, Libertades, Limitaciones e Intervención Estatal. En: Revista Gaceta Constitucional, Tomo 90, Junio de 2015, pp 50-60, Lima. Gaceta Jurídica Editores. Allí utilicé un concepto amplio al respecto, sin discriminar el tipo corporativo o de persona jurídica.
[7] Anomalías Societarias: La Sociedad en Formación. En: Revista «Actualidad Civil», número 45, marzo 2018, Instituto Pacífico, Lima. Páginas 297-314.
[8] Enrique Elías Laroza. Ley general de sociedades comentada. Fascículo primero. Editora normas legales. Trujillo. 1998.
[9] Elías. Op cit. Página. 68.