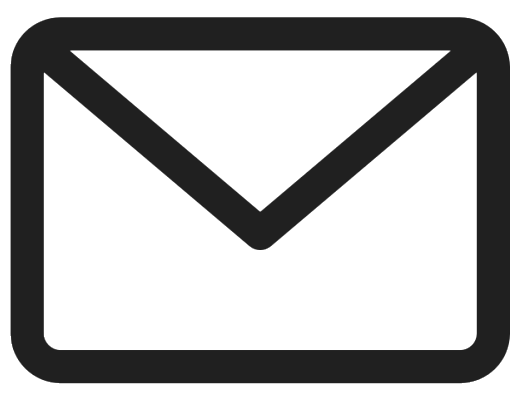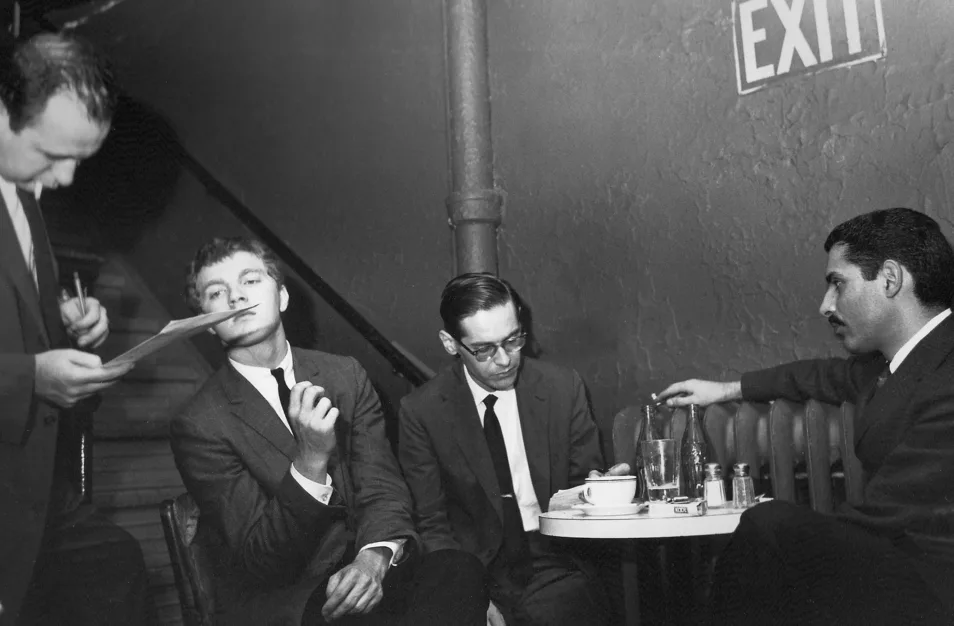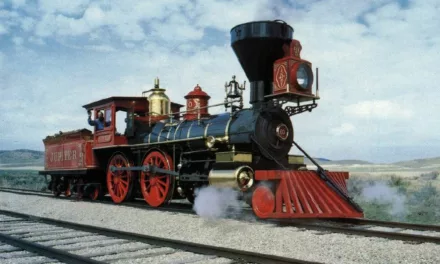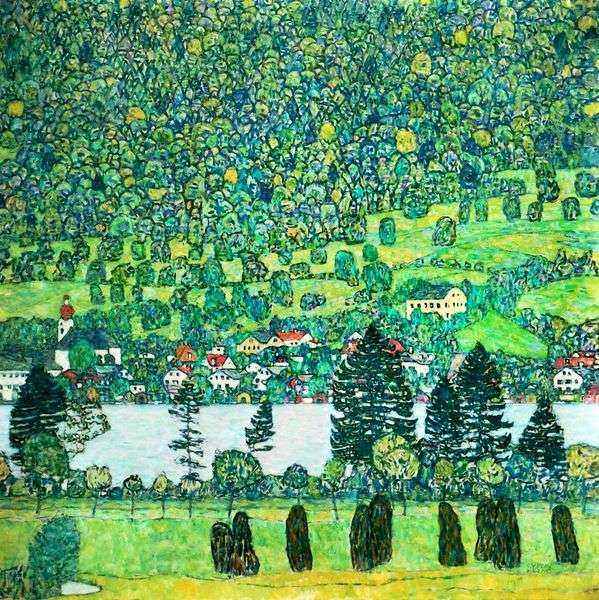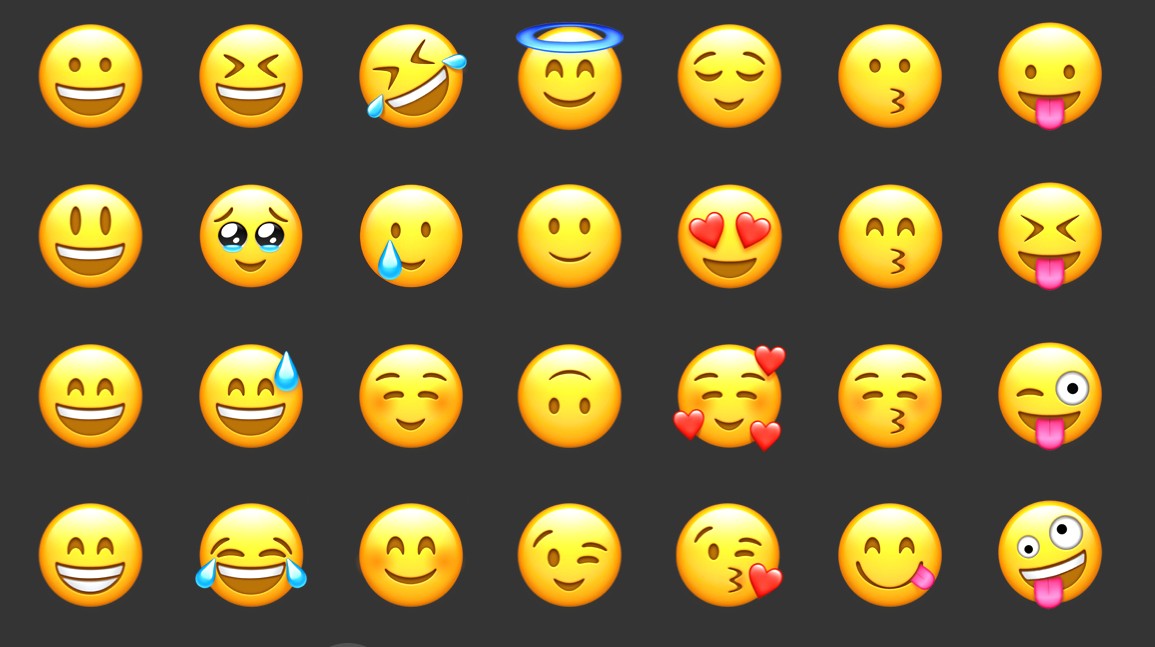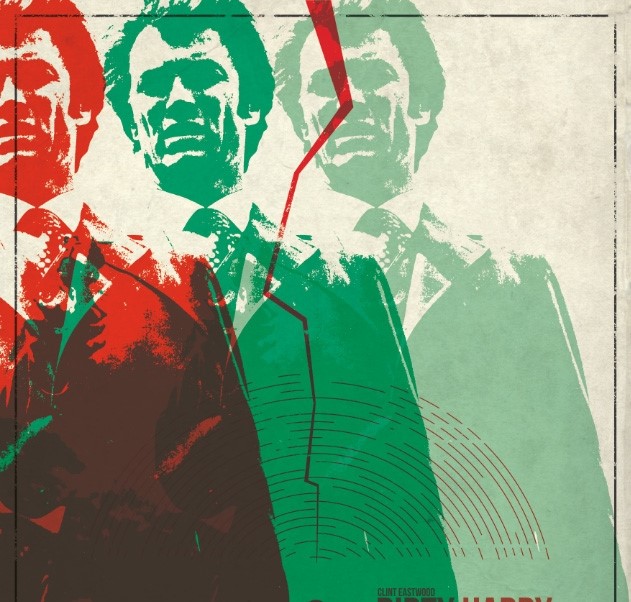Fotografía de Portada: Orrin Keepnews, SLaFaro, B. Evans y Paul Motian (detalle) – 1961
Acuerdos del órgano societario y el Documento (Acta) que los contiene: Su Validez y Eficacia como acto jurídico
- Introducción: El régimen de los procedimientos y actos para adopción de decisiones y los instrumentos que las contienen se rigen por un tratamiento algo desordenado, omisivo e impreciso en la Ley General de Sociedades – LGS, y es prácticamente inexistente en el Código Civil. Además, y a pesar de que existe incluso un pleno casatorio civil sobre impugnación de acuerdos, si bien fundado en asociaciones, la doctrina no ha dado especial atención al tema, el mismo que merece ser tratado por múltiples razones, una entre ellas, que estas materias importan la calificación, validez y eficacia de los acuerdos bajo los cuales se rigen las sociedades (mercantiles), y las corporaciones en general, ya sea que se constituyan como personas jurídicas (ppjj) o no (organizaciones no personificadas con subjetividad jurídica, como pueden ses, por ejemplo, las sociedades irregulares de origen), motivo por el cual suelo tratar este tema hace muchos años, ya en el curso de las reuniones académicas que suponen los cursos que he tenido a mi cargo, o en conferencias, particularmente aquellos de contenido registral, ya que muchos acceden al regstro público y por ende se sujetan a calificación previa a su inscripción.
Estas líneas suponen un resumen de un trabajo más extenso de lo que hemos conversado en las aulas y otros foros académicos. Especial atención y crédito merecen las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral durante los últimos 10 años, que han tratado varios de estos temas, echando luz sobre situaciones jurídicas opacas.
2. Origen de los acuerdos – El acuerdo es de una persona jurídica u organización corporativa, por lo que tiene un origen interno: En efecto, este se origina en un órgano de la organización (junta, asamblea o sesión de socios, directorio, u otro equivalente, según el tipo o forma social), que es parte de la Persona Jurídica (la organización), de la construcción jurídica; esto es, de la estructura fundamental, que es inherente, obligatoria y que reconoce e identifica al tipo corporativo. No puede haber órgano si no existe primero organización (de ahí el desaguisado que supone, por ejemplo, el art. 22 del Reglamento de Inscripciones de Personas Jurídicas, cuando mal reconoce la posibilidad de constituir una asociación por acta de asamblea fundacional, una contradicción absoluta, que además no se sustenta en norma sustantiva alguna).
3. El órgano no pacta con la organización, en consecuencia, No hay contrato entre órgano y organización, ni puede haberlo. No hay acuerdo intermedio entre órgano y organización (una es parte de la otra, el primero de la segunda, así como una presupone la otra), luego, constituyen unidad, así, no existe mandato o contrato alguno entre ellos. Esta realidad se ha impuesto como concepción en el derecho corporativo, de tal forma que se ha desechado la teoría del mandato por la teoría del órgano. Si existiera un mandato, entonces nos referiríamos a dos voluntades distintas, lo que en términos de una organización corporativa compuesta por órganos, es decir una parte de su propia estructura, resulta en un imposible fáctico y jurídico.
4. Se distingue entre quien ocupa el cargo y el cargo o el órgano mismo. Se debe diferenciar y no confundir a quien ocupa un lugar o puesto dentro del órgano, por fuerza una persona natural, pero que no es ni constituye el órgano per se, ni forma parte de la persona jurídica; la primera se acomoda en una situación jurídica para hacer funcional al órgano, así como la propia organización se vislumbra y compone para hacer funcional y viables los intereses de los seres humanos. De ahí que sea muy lógica y guarde sentido la teoría del órgano y no la del mandato; cuando el órgano decide, expresa voluntad, relaciona con terceros o actúa, es decir, obra, y esto lo hace la propia PPJJ, no un tercero; las consecuencias de aquello se le atribuyen directa y únicamente a la PPJJ. La responsabilidad por actos de los órganos u orgánica es por hecho propio (de la persona jurídica), no de terceros. La representación equivale a actuar por otro, pero los órganos en puridad no ejercen representación, porque son parte de la PPJJ; ergo, el acto del órgano se constituye en una actuación directa y personal del ente corporativo.
La Persona Jurídica puede tener Relación jurídica Obligatoria, un contrato con la Persona natural, pero no con el órgano, esta última es una relación jurídica orgánica. Cuestión distinta es que quien ocupe el lugar o cargo al interior del órgano, una persona natural, celebre un contrato con la organización a fin de satisfacer un interés propio (sueldo, salario, dieta, remuneraciones, u otro).
5. El acuerdo es un acto libre, fruto de la autonomía de la voluntad (privada) de la persona jurídica. No constituye ni supone una imposición (por lo menos por regla general), ni la adopción de un acuerdo ni su contenido; y en ello se incluyen los acuerdos que sean producto de la realización o cumplimiento de normas imperativas (art. 128, LGS), por lo que la decisión es libre. En ello habrá de recordarse que el Tribunal Constitucional reconoce expresamente derechos a las corporaciones[1].
6. El acuerdo es una declaración de voluntad de la Persona Jurídica, es una decisión (resolution) que vincula a la PPJJ, a nadie más. No vincula a la Persona Natural que ocupa un lugar en el órgano, salvo los efectos negativos de una obligación nueva y secundaria surgida de la responsabilidad cuando aquella ha violentado sus deberes para ejercer el cargo, y que comprometen sus funciones para adoptarlo (el acuerdo), y se le imputa y hace responsable por ello (básicamente los que se corresponden conforme a ley, y que refieren a información, seriedad, cuidado, lealtad, entre otros). El acuerdo es una declaración o decisión unilateral de la corporación.
7. El acuerdo es un acto jurídico corporativo, societario. Es una manifestación de voluntad de la Persona Jurídica, tiene naturaleza negocial implícita. Como manifestación de voluntad, el acuerdo se constituye como un acto jurídico (art. 140, CC). Dentro de la categoría general de los actos jurídicos, la expresión de voluntad de una corporación, que se hace a través de sus órganos, constituye un negocio especial, un acto jurídico corporativo. Un acto jurídico corporativo es una manifestación de voluntad que emana de una persona jurídica (como una sociedad o corporación) a través de sus órganos competentes (como la junta de accionistas o el consejo de administración o directorio). Este tipo de acto tiene una naturaleza particular porque es una expresión formal y deliberada de la voluntad de la entidad, que busca crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, tienen la capacidad de expresar su voluntad y realizar actos jurídicos. Sin embargo, debido a su naturaleza particular, una persona paralela a los seres humanos, esta manifestación de voluntad se lleva a cabo a través de sus órganos. La naturaleza negocial de los acuerdos adoptados por los órganos de una persona jurídica implica que estos actos buscan producir efectos jurídicos específicos. Aunque no se trata de contratos, ya que no involucran necesariamente la concurrencia de voluntades de dos partes diferentes, estos acuerdos sí implican la toma de decisiones que afectan las relaciones jurídicas de la entidad. Conforme al art. 140 del CC, un acto jurídico es toda manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir derechos. Los acuerdos de los órganos de una persona jurídica encajan perfectamente dentro de esta definición, ya que son decisiones deliberadas que buscan generar efectos jurídicos específicos. Dentro de la categoría de los actos jurídicos, los acuerdos adoptados por las personas jurídicas constituyen un negocio especial debido a su origen y naturaleza. A diferencia de los actos jurídicos realizados por personas naturales, los actos jurídicos corporativos son el resultado de decisiones colegiadas tomadas por órganos específicos de la entidad. Estas decisiones reflejan la voluntad colectiva de la entidad y son adoptadas siguiendo procedimientos formales establecidos en los estatutos sociales y en la ley.
8. El acuerdo adoptado por los órganos de una persona jurídica no es un contrato, sino una decisión unilateral. Esta decisión no determina las posiciones de los individuos que integran el órgano, sino que representa la voluntad de la persona jurídica. No se trata de un negocio jurídico multilateral,[2] aunque procedimentalmente involucra la participación de múltiples personas naturales que ocupan distintos roles dentro del órgano. Sin embargo, una vez formada la voluntad colectiva y traducida en un acuerdo, este se constituye como un acto jurídico unilateral de la corporación. Un acuerdo de un órgano social no es equivalente a un contrato. Un contrato implica la concurrencia de voluntades de dos o más partes que acuerdan mutuamente sobre derechos y obligaciones diferenciados y donde cada parte persigue su propio interés. En contraste, un acuerdo es una manifestación de voluntad que emana unilateralmente de la persona jurídica a través de su órgano correspondiente, en único interés de la corporación. El acuerdo es una decisión unilateral en el sentido de que, aunque varias personas naturales (miembros del órgano) participen en su formación, una vez adoptado, el acuerdo refleja la voluntad única y consolidada de la persona jurídica. No es la suma de voluntades individuales, sino una expresión singular de la entidad. Procedimentalmente, la adopción del acuerdo involucra un procedimiento multilateral donde diversos miembros del órgano (socios, directores u otros) deliberan y votan. Este proceso es necesario para formar la voluntad (colectiva) de la persona jurídica. Los debates y votos son mecanismos para alcanzar una decisión colegiada. Una vez concluido el proceso deliberativo y adoptada la decisión, el acuerdo se convierte en un acto unilateral de la persona jurídica. En esta etapa, la voluntad individual de los miembros que participaron en la votación (como parte y ocupando un puesto en el órgano) se subsume en la voluntad única de la entidad. El resultado es una decisión vinculante para la persona jurídica, que se manifiesta en el acuerdo formal. El acuerdo no fija las posiciones o los roles de los individuos dentro del órgano. Es decir, no modifica las situaciones jurídicas personales de los miembros del órgano, sino que se limita a ser una decisión que compromete únicamente a la persona jurídica como tal, ya sea a un actuar interno y/o frente a terceros. Las personas naturales dentro del órgano participan en la deliberación y votación, pero el acuerdo final es una manifestación de la persona jurídica, no de sus individuos. Se debe recordar también que, tal como ocurre con las corporaciones, entre ellas la sociedad, no se trata de contratos, y por ende, no responden a la disciplina de los actos de intercambio (ver aquí:Las Sociedades No son Contratos ).
9. El acuerdo no se confunde en cómo o en la forma que se estructura o en quienes participan para su formación. El acuerdo -proviene de un órgano de conformación plural, colegiado- pero no es un negocio jurídico colectivo, como ya hemos explicado, sino que trasunta una decisión de un órgano (unidad), que hace la voluntad de la organización, sin importar como se estructura internamente. Se distingue cómo se forma la voluntad, el procedimiento, del acuerdo mismo. En tal sentido, al interior del órgano pueden darse declaraciones multilaterales, pero no hacen sino a su vez formar el acuerdo, que es eminentemente unilateral.
10. Se ha de Distinguir entre los derechos de constitución de la PPJJ y el derecho a ocupar un cargo. Aquí han de recordarse los Derechos de Asociación (Perú) y Sociedad (Alemania [3]); el de Autonomía de la voluntad, de Autoorganización, la Libertad de contratar, y otros sobre lo que el Tribunal Constitucional ha establecido doctrina consolidada.
11. No se puede confundir voto con el acuerdo, el primero deviene de la Persona Natural cuando ocupa un puesto, posición o lugar en el órgano, y comprende un deber – obligación de obrar en sentido de satisfacer la necesidad de pronunciarse (de manera tal, previendo cuidado y lealtad, ambos atribuídos expresamente a directores por ley, por ejemplo, ver art. 171, LGS) como parte del órgano. Por ello, de manera consecuente, no responde en general y precisamente por el acuerdo, sino por el voto, esto es, la forma en que lo ha emitido.
12. El acuerdo (resolution) es especialmente procedimental y se encuentra sujeto a formalidades que le otorgan seguridad, certeza y validez. El acuerdo implica y se sujeta a una convocatoria para reunión del órgano, donde debe señalarse día, lugar, hora, y que contiene un tema propuesto (motion), es decir una agenda, y que ha sido aprobado formalmente. La reunión hace sesión o junta del órgano, que luego de una deliberación (acto colegiado, colectivo) puede terminar en una decisión (el acuerdo), aunque excepcionalmente ello no ocurra, como veremos líneas adelante. Así, el acuerdo se produce a través de mecanismos que le otorgan seguridad y validez, como la exigibilidad de convocatoria -día, lugar, hora, agenda-, quórum, mayorías, y formalismo -acta, soporte, contenido, aprobación, suscripciones y legalizaciones-. El acuerdo, como hemos señalado, constituye un acto jurídico unilateral, ya sea societario, o asociativo u otro semejante, dependiendo del tipo de organización que se trate.
El Acuerdo responde al Principio de Convocatoria. Este se sustenta en cuatro aspectos fundamentales para su validez, (i) legitimidad; (ii) forma; (iii) integridad; y (iv) anticipación (Res. 4794-2022-TR). La convocatoria del acuerdo puede sustentarse de manera distinta: (i) mandato legal; (ii) mandato estatutario; (iii) acuerdo de un órgano habilitado para efectuarla; (iv) solicitud de un órgano o miembro de un órgano social; (v) solicitud de un grupo de socios; y (vi) mandato judicial.
El acuerdo responde al Principio de Agenda para la adopción del Acuerdo. El «principio de agenda» se refiere a la obligación y la forma en que los temas a tratar en una reunión de un órgano social (como una junta general de accionistas) son preestablecidos y comunicados a los participantes. Este principio establece que solo los asuntos incluidos en la agenda previamente anunciada pueden ser discutidos y decididos durante la reunión. Responde al respeto a los derechos mínimos de los miembros del órgano, que a su vez salvaguarda el de la corporación misma. Este principio de agenda goza de ciertas características: (i) Transparencia y Previsibilidad: Asegura que todos los participantes sepan de antemano los temas que se van a tratar, permitiéndoles prepararse adecuadamente para la discusión y toma de decisiones o decidir si concurrirán en su caso; (ii) Limitación de Temas: Evita que se tomen decisiones sobre asuntos no anunciados previamente, lo que protege los derechos de los participantes como miembros y asegura que no se aborden temas imprevistos que podrían afectar la marcha de la organización; (iii) Protección de Derechos: Protege los derechos de los miembros del órgano al garantizar que no se les sorprenda con decisiones sobre las que no han tenido tiempo de reflexionar o de preparar su voto; (iv) Legalidad y Formalidad: Contribuye al cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias en la convocatoria y celebración de reuniones, reduciendo el riesgo de impugnaciones de los acuerdos adoptados.
El acuerdo responde al Principio de Seguridad para su adopción. Requiere que ciertas decisiones importantes sean adoptadas por mayorías absolutas (más de la mitad del total de miembros) o mayorías calificadas (un porcentaje mayor, como dos tercios o tres cuartos). Este requisito asegura que las decisiones críticas no se tomen con una mayoría simple y proporciona una capa adicional de seguridad y consenso.
Hay distintos tipos de acuerdos, como el contrario, el inexistente y el negativo. Importante resulta distinguir entre «acuerdo contrario», «acuerdo inexistente» y «acuerdo negativo». (i) Un acuerdo contrario es aquel que se adopta de manera válida y, crucialmente, incluye una decisión que genera una obligación de no hacer algo, y a pesar de ello sigue siendo una decisión válida; (ii) Por otro lado, un acuerdo inexistente es aquel que no ha sido propuesto o que, tras ser propuesto, no ha sido adoptado. Este no es un acuerdo válido. En este caso, la voluntad del grupo no se expresa a través del órgano de representación. (iii) Finalmente, un acuerdo negativo, o no-acuerdo, es una forma de acuerdo inexistente que, al ser sometido a votación, no logra las mayorías requeridas por ley o por los estatutos. Este no es un acuerdo válido. En general, nos interesan los acuerdos válidos, y por tanto vinculantes.
Otros tipos de acuerdo: La teoría puede admitir diversa clasificación, entre otros: (i) Acuerdo Unánime: Aquel que se adopta con el voto favorable de todos los miembros presentes o representados del órgano; (ii) Acuerdo Ordinario: se adopta por una mayoría simple de votos, es decir, más de la mitad de los votos emitidos por los presentes o representados en la sesión o junta del órgano. Normalmente se utiliza para decisiones rutinarias; (iii) Acuerdo Extraordinario: Requiere una mayoría cualificada (por ejemplo, dos tercios o tres cuartos de los votos) y se utiliza para decisiones muy relevantes, como la modificación del estatuto; (iv) Acuerdo por Mayoría Absoluta: Se adopta cuando se obtiene más de la mitad de los votos de todos los miembros con derecho a voto, no solo de los presentes o representados; (v) Acuerdo por Mayoría Cualificada: Similar al acuerdo extraordinario, requiere una proporción específica de votos favorable (por ejemplo, dos tercios) y es utilizado para decisiones que requieren un consenso más amplio; (vi) Acuerdo Consensuado: Es un acuerdo que se logra mediante el consenso de todos los miembros, sin necesidad de convocatoria o sesión formal. Suele ser utilizado en contextos informales o en decisiones donde se busca la unanimidad, por ejemplo, art. 169, segundo párrafo de la LGS.
13. El acuerdo se materializa en documento escrito y suscrito, un acta. Los acuerdos se hacen constar en un documento privado y formal (un acta, art. 134, LGS), donde se revelan y se deja constancia de los requisitos y formalidades exigidas por ley que le otorgan seguridad y validez, es decir, que compromete el cumplimiento de la legalidad que debe rodearlo y sustentarlo, y se evidencia aquello (art. 135, LGS); es la prueba del acto jurídico societario en su completitud. Su materialidad a través de este documento permite, entre otros, (i) exigir su cumplimiento (art, 134 y ss, LGS); (ii) informar a los vinculados por aquel y/o a la autoridad supervisora o fiscalizadora; (iii) observarlo (art. 135, LGS); (iv) oponerse al mismo; (v) solicitar una copia que lo testimonie (art, 137 LGS) y expedirla (art. 188, LGS); (vi) impugnarlo (art. 139, LGS) o accionar su nulidad (arts. 38 y 150, LGS); (vii) dar por cumplidas las reglas que lo rodean, entre otras, las responsabilidades de la administración -la fiducia- y de quienes compete su elaboración y suscripción (art. 129, LGS); (viii) registrarlo, archivarlo y/o adherirlo al libro, mecanismo o sistema que corresponda (art.134, 136 y ss LGS); y (ix) el control de legalidad notarial y registral en su caso (arts. 16 y 137, LGS). Así, el acta una vez suscrita da cuenta del procedimiento formativo que da validez a la emisión del acuerdo corporativo (art. 135 y 170, LGS).
14. La formalización documental del acuerdo en acta se rige por el Principio de Inmediatez. La formalización de las actas se rige por el Principio de Inmediatez, que si bien es cierto no se indica ello expresamente, se deduce claramente cuando se predica: “las actas deben ser firmadas en un plazo máximo de diez días útiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según corresponda” (art. 170, LGS, directorio), regla y principio que coinciden con lo estipulado en el art. 135, párrafo cuarto, para acuerdos de junta general de accionistas.
De esta manera, el acuerdo tiene fuerza vinculante, y goza de oponibilidad, una vez cumplidos los recaudos de seguridad y validez.
15. El acuerdo ha de tener Eficacia (que es distinta a su validez intrínseca), Efectos y oponibilidad interna y/o externa. El acuerdo puede generar efectos inmediatos y mediatos, según la ley o la naturaleza que rija el mismo, y puede estar sujeto a otros formalismos adicionales (certificaciones) y/o inscripciones (administrativas) para su materialización y/o oponibilidad. En tal sentido, el acto jurídico corporativo ha de ser vinculante, por lo menos internamente una vez aprobado pero su Eficacia dependerá: (i) si no es un acto inscribible, será plenamente eficaz desde que se encuentra testimoniado de manera documental fuera de registro y por ende será oponible; (ii) si es acto inscribible en el registro público, pero declarativo de derechos, su eficacia también dependerá únicamente de su materialización documental; (iii) si se trata de un acto inscribible, pero constitutivo de derechos, su eficacia se sujeta a la inscripción registral. Es importante hacer notar que en ninguno de los casos el acto se sujeta en su validez a su registración.
16. ¿La formalidad que concluye con la suscripción de un documento, y por ende el acta, es ab solemitatem? He aquí una aclaración importante, y es que, (i) el acuerdo puede considerarse válido y vinculante una vez que se ha manifestado la voluntad del órgano competente en la reunión correspondiente; (ii) en otros casos, puede ser necesario que el acuerdo sea suscrito por algunos o todos los miembros del órgano o sus representantes autorizados para que tenga plena validez.
En España, por ejemplo, la posición de la doctrina administrativa, judicial y académica en relación a la suscripción del acta, es que esta solo constituye testimonio de lo decidido, como tal es una prueba, de especial relevancia sí, pero prueba al fin y al cabo, en consecuencia, esta resulta en una formalidad ab probationem.
Resulta claro que no debe confundirse el acto con el acta o documento que lo contiene, es verdad. Pero tampoco la distinción determina la solución al problema planteado en sede nacional. Así, el acta que contiene el acuerdo es un instrumento formal (art. 134, LGS), que constituye o contiene un resumen de lo acontecido (art. 135, LGS). Refleja el “resultado de las votaciones” y posteriores “acuerdos adoptados” (art. 135, LGS). Esta se encuentra sujeta a revisión antes de su suscripción y firma (art. 135, LGS) y observaciones posteriores, conforme también lo predica el art. 170, LGS, para el directorio. Se sujeta a aprobación. Esta constituye indudablemente una prueba, constancia de la reunión del órgano y del acuerdo.
Existe una discrepancia en cuanto a las observaciones en sesiones de directorio, pues el art. 170, LGS indica que el acta debe suscribirse en máximo 10 días útiles posteriores a la realización de la reunión del órgano, cuando al mismo tiempo señala que existen 20 días útiles para que se consignen en la misma observaciones u oposiciones.
En relación con su validez, para juntas de accionistas se indica que, “El acta tiene fuerza legal desde su aprobación” (art. 135, in fine, LGS), ¿es el acta como instrumento, o el acuerdo?, ¿Que implica la aprobación?. Del mismo modo, el art. 170, LGS, para sesiones de directorio, dispone que “El acta tendrá validez legal y los acuerdos a que ella se refiere se podrán llevar a efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito.” De cierto, no sujeta su validez a su adherencia o asentamiento en un libro (art. 136, y 134, LGS).
La aprobación del acta y su firma tienen implicaciones significativas en términos de la validez y ejecutabilidad de los acuerdos. Conforme al Art. 135, LGS, para una reunión de junta de accionistas, la expresión «el acta tiene fuerza legal desde su aprobación» implica que el acuerdo, aunque adoptado en la reunión del órgano, adquiere plena eficacia jurídica una vez que el acta ha sido aprobada. Esto último asegura que lo documentado refleja fielmente la voluntad del órgano (plasmada en aquel). A su vez, conforme el Art. 170, LGS, para las sesiones de directorio, el acta y los acuerdos que contiene se consideran válidos y ejecutables desde el momento en que el acta es firmada. Esto otorga a la firma del acta un papel crucial en la implementación de los acuerdos. Si bien para el caso de juntas de accionistas o socios se utiliza el termino «aprobación», y para las sesiones de directorio, «firmada», resulta meridianamente claro para nosotros que ha de haber una sola lectura significante respecto de la validez de estos actos, cual la suscripción del acta por parte de quienes deben hacerlo para darle a su vez validez el acuerdo que contiene el documento. Esto resulta de la coherencia que debe existir al respecto, y del párrafo precedente del art. 135, que antes de mencionar a la aprobación, sostiene que «cualquier accionista concurrente a la junta general tiene derecho a firmar el acta«.
Sin duda el acta puede y debe ser entendida como un medio de prueba de los acuerdos adoptados, documentando formalmente las decisiones y sirviendo como evidencia en caso de disputas; sin embargo, dado que la ley establece que el el acta tiene validez «legal» desde su firma, y el acuerdo puede llevarse a efecto recién entonces, este último podrá ejecutarse desde la aprobación y suscripción del acta, y por ende el acta no se constituye solo como una prueba, sino también como un requisito esencial para la validez y ejecución del acuerdo. Esto significa que el acuerdo no se considera plenamente válido y efectivo hasta que el acta que lo documenta es aprobada y firmada. Esto sería equivalente para junta de accionistas, pues lo contrario, como hemos dicho, significaría regular un régimen dual y contradictorio en materia de acuerdos societarios. Luego, para la LGS el acta es también requisito ab solemnitatem.
Conforme lo señalado, para la legislación nacional societaria, el acuerdo implica que se trata de un acto formal, o sujeto a formalidad, ab solemnitatem, que en este caso (i) es escrita, y (ii) en forma de acta, y (iii) suscrita por quienes deben dar conformidad de esta. En el mismo sentido, el art. 169, LGS, para sesiones de directorio, exige que las resoluciones de dicho órgano tienen validez siempre que se “confirmen por escrito”. Esto último es un error de apreciación o concepción, pues el requisito formal para que el acto conste por escrito no constituye una “confirmación”, pues este tipo de actos no lo necesita, sino que funge como requisito formal de validez. Una excepción a esta formalidad la encontramos en los artículos 138, y 170, LGS, cuando un notario ha certificado “la autenticidad de los acuerdos adoptados”, los cuales “pueden ejecutarse de inmediato por mérito de la certificación”.
Sobre las actuaciones notariales y al validez y eficacia del acuerdo no ha confundirse con lo que a su vez se regula en otros lares, como España, donde el art. 203.1, LSC concede al socio el derecho a solicitar al administrador que requiera la presencia de un notario en la junta para que levante acta, y en esos casos «los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial». Resulta clara la relevencia y legitimidad que otorga la presencia y atestiguación notarial.
Más allá de los equívocos conceptuales no menores en la redacción de la ley peruana sobre estos aspectos, esta también peca de contradictoria. Así, de la LGS podemos poner de ejemplo, en el caso de junta de accionistas el art.135, donde, si bien el título no forma parte de la regla jurídica inicia señalando que se trata del “contenido, aprobación y validez de las actas”, cuando lo que debió regular de manera principal es lo concerniente a la validez del acuerdo. Se hace hincapié en el documento y no en el acto jurídico.
Todo el texto seguido de dicho artículo hace incidencia sobre el documento y no sobre el acto. No voy a explayarme sobre todos los problemas que presenta, pero sí sobre el remate final que dice “el acta tiene fuerza legal desde su aprobación”, ¿y qué otra fuerza habría de tener?, y sobre el acuerdo, absolutamente nada.
El párrafo previo del mismo artículo previene que “cualquier accionista concurrente a la junta general tiene derecho a firmar el acta”, pero ¿no debería decir en cambio, “suscribirla? (esto al menos lo menciona el art. 170, LGS para el caso de actas de sesiones de directorio).
En el mismo sentido, el artículo 138, LGS, se indica, respecto a la presencia de notario en reuniones de socios, que este “certificará la autenticidad de los acuerdos adoptados por la junta”, para lo cual no solicita su testimonio en ningún documento suscrito por los socios, lo que implicaría que da razón y fé pública del acuerdo y su autenticidad, y en lo que dice sobre su validez no requeriría en esa instancia de un acta suscrita por los socios.
Otra cuestión parecida compete en el caso de las sesiones de directorio cuando el artículo 170 señala como título lacónico “Actas”, nuevamente dando preponderancia al documento sobre el acto jurídico. Le referida norma parece intentar modificar aquello que ya se dijo antes y apartarse de lo señalado en el caso de juntas generales de accionistas al indicar que, “las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser consignados por cualquier medio en actas que se recogerán en un libro …” donde al fin se pone de manifiesto que el acta es el soporte de la manifestación de voluntad societaria que se traduce en los acuerdos. La regla de derecho tropieza al igual que el anterior con el problema de la firma en lugar de la suscripción, y remata con la idea de que “el acto tendrá validez legal”, donde no avizoramos que pueda abonarse a favor de una validez “ilegal”. En este caso el artículo consigna que para efecto de las sesiones de directorio “puede estar presente un notario público designado por los solicitantes para certificar la autenticidad de los acuerdos adoptados, los cuales pueden ejecutarse inmediatamente por mérito de la certificación”, otorgándole nuevamente validez al acuerdo sin necesidad de un acta propiamente procesada y emanada de la voluntad de la persona jurídica. Entendemos que allí el articulo peca también de omisivo y que no puede dársele una interpretación literal.
Hasta más vernos
NOTAS:
[1] EXP. N.° 4972-2006-PA/TC
[2] Cfr. Andreas Von Thur. Parte General del Derecho Civil. Comares Editores. Granada. 2006. P. 66.
[3] Cfr. La ley Fundamental de Bonn.