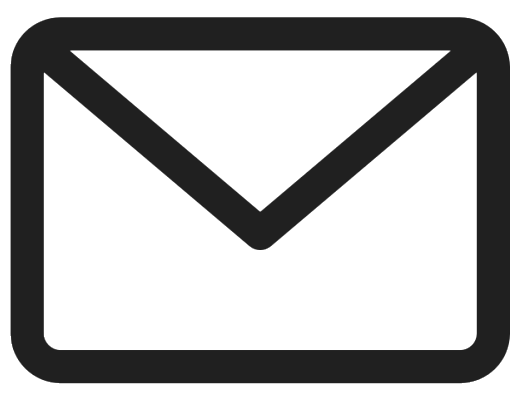La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, por Max Salazar-Gallegos
Foto: Bill Evans, Londres, 1965. Créditos: David Redfern. En esta oportunidad centro mis breves...
Leer máspor Max Salazar-Gallegos | Oct 11, 2022 | Control Corporativo, Corporate Control, Corporate Law, corporativo, Derecho Corporativo, Derecho de Aquisición Preferente, Derecho Registral, Mercantil, Personas jurídicas, Sociedades, Sociedades Comerciales, Sociedades Mercantiles, Societario | 0 |
Foto: Bill Evans, Londres, 1965. Créditos: David Redfern. En esta oportunidad centro mis breves...
Leer más
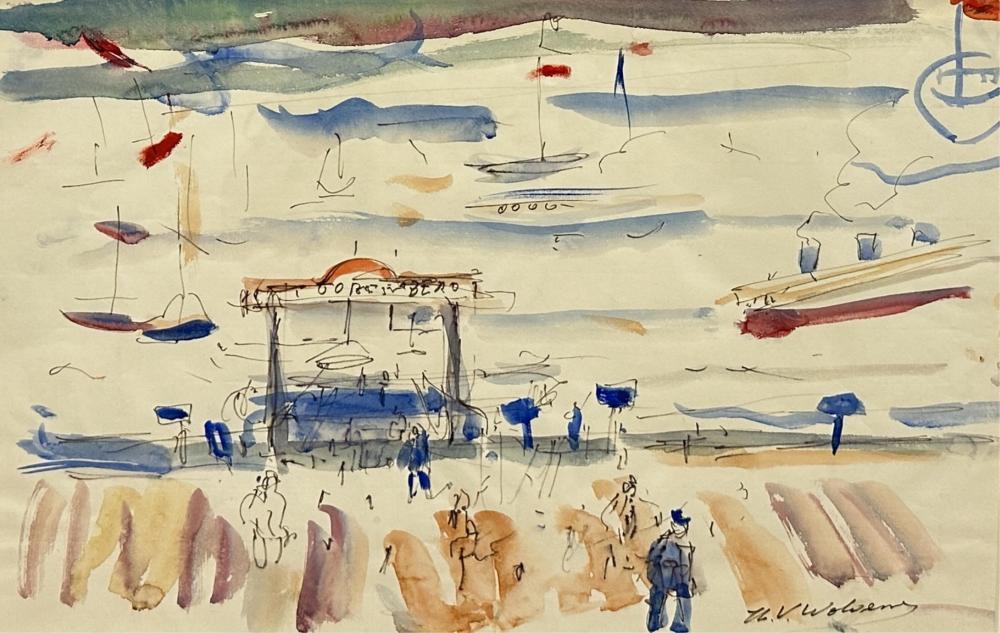
Imagen: Henri Victor Wolvens – Scéne de Plague (detalle) Límites al control registral sobre la Junta General de Accionistas, o cuando agenda, competencia y tipología se formalizan indebidamente: Análisis de la Resolución N.º 1611-2021-SUNARP-TR Introducción · 2. Principios legales que reconoce el Tribunal Registral: la unidad del órgano (JGA) · 3. La Junta General de Accionistas como órgano y su unicidad como tal · 4. La Junta Obligatoria Anual: naturaleza y límites · 5. Naturaleza funcional de la Junta Obligatoria Anual: orden, eficiencia, transparencia y oportunidad · 6. La finalidad de la Junta Obligatoria Anual (JOA) · 7. Consecuencias jurídicas de la omisión o demora en la convocatoria · 8. Flexibilidad temática de la JGA y falta de exclusividad de la JOA · 9. El contenido de la agenda no determina el tipo de junta · 10. La falacia registral: cuando tratar EE.FF. convierte erróneamente una junta en “obligatoria” · 11. Consecuencias prácticas de la tesis del TR: ineficiencia e incertidumbre · 12. Sumario: ¿Tiene sentido mantener el plazo extendido fuera del período de oportunidad? · 13. Conclusiones Introducción: La presente entrada analiza la Resolución N.º 1611-2021-SUNARP-TR, emitida por el Tribunal Registral de la SUNARP, en la cual se deniega la inscripción de los acuerdos adoptados en una junta general de accionistas por haberse convocado con un plazo inferior al previsto para la denominada “junta obligatoria anual”, en tanto en su agenda figuraban asuntos comprendidos en el artículo 114 de la Ley General de Sociedades (LGS), como la aprobación de estados financieros y la elección del directorio. En su fundamentación, el Tribunal sostiene que la presencia de temas típicos de la junta obligatoria anual “convierte” a dicha reunión en aquella regulada por el art. 114 de la LGS, y que, por tanto, debía haberse observado el plazo mínimo de diez días establecido en el art. 116. Esta posición, sin embargo, extrapola el alcance normativo de dichas disposiciones, generando una rigidez interpretativa no prevista por el legislador, contrarias al principio de eficiencia y dinámica del tráfico mercantil y al diseño sistemático de la LGS, que reconoce a la junta general como un órgano unitario y funcionalmente flexible. Desde la teoría societaria, el contenido de la agenda no tipifica ni redefine jurídicamente el tipo de junta, ni impone consecuencias formales propias de otro régimen normativo. El análisis que sigue busca exponer las falencias conceptuales, dogmáticas y prácticas de la posición adoptada por el Tribunal Registral, examinando los principios sustantivos que rigen el funcionamiento de la junta general de accionistas, su unidad como órgano, la naturaleza no exclusiva de los temas tratados en la llamada “junta obligatoria anual” y los efectos reales de aplicar un criterio restrictivo sobre plazos de convocatoria con base únicamente en el contenido de la agenda. En tal sentido sostengo que, el plazo especial de convocatoria previsto en el artículo 116 de la LGS es una garantía funcional vinculada a la oportunidad de celebración de la junta obligatoria anual. Vencido dicho momento, el contenido típico de esa junta —como los estados financieros, la aplicación de utilidades o la elección de directores— puede ser abordado en cualquier otra reunión del órgano, siempre que se respeten los requisitos generales de validez, sin exigirse la rigidez formal del régimen previsto exclusivamente para la junta obligatoria. Principios legales que reconoce el Tribunal Registral, la Unidad del órgano (JGA) No hay múltiples tipos de juntas general como órganos distintos: la JGA es una sola, y puede reunirse en distintas oportunidades. Se elimina la vieja distinción «ordinaria/extraordinaria»; ahora solo hay: La junta obligatoria anual (art. 114 LGS) Las demás juntas (art. 115 LGS y estatuto) La Junta General de Accionistas como órgano y su unicidad como tal Nadie sostiene que la JGA no sea un órgano único, ni que existan “varias juntas” como órganos distintos. La Junta General es un órgano unitario por naturaleza, integrado naturalmente por distintos titulares de acciones con derecho a voto, con atribuciones reguladas legal y estatutariamente. La distinción entre “tipos de junta” es funcional, no orgánica[1]. La LGS (desde 1998) abandonó la distinción entre “ordinarias” y “extraordinarias” (que, en efecto, si hacía la ley anterior. La LGS actual reemplaza esa clasificación por: Una reunión obligatoria por ley (art. 114): la junta obligatoria anual. Las demás reuniones, convocadas conforme a ley, estatuto o interés social (art. 115). La llamada “junta obligatoria anual” no constituye un nomen iuris particular que sea consustancial a la convocatoria y reunión a la que hace referencia el artículo 114 de la ley general de sociedades[2], sino que da cuenta de la importancia de reunirse en una determinada oportunidad a fin de satisfacer ciertos criterios societarios que comentamos más abajo como son los de orden y transparencia. La capacidad de la JGA no depende del tipo de reunión o agenda, sino que es intrínseca. Es esencial entender que la junta, como órgano, tiene un conjunto de competencias conferidas legalmente. Reunirse en forma obligatoria una vez al año no le da más o menos poder; la competencia para tratar asuntos ya reside en el órgano, no en la oportunidad o el rótulo del acto. En otras latitudes: España (LSC, art. 164 y ss.): reconoce una junta general única con competencias amplias. Solo distingue por quién convoca o cuándo, no por el tipo de órgano. Alemania (AktG): el “Hauptversammlung” es un solo órgano deliberativo. La obligación de reunión anual no fragmenta la unidad del órgano, sino que garantiza rendición mínima. La Junta obligatoria anual: No tiene atribuciones exclusivas ni indelegables. Ejm: la elección del directorio puede hacerse en cualquier junta convocada válidamente, incluso fuera del plazo legal. La idea que trasunta la obligatoriedad de la junta anual a que se refiere el art. 114 de la LGS es la importancia de los aspectos que han de tratarse. El art. 114 de la LGS no sanciona con nulidad, ni invalidez, ni eficacia, ni caducidad el no cumplimiento del plazo de tres meses. En términos prácticos, una junta celebrada fuera de plazo puede cumplir su función igualmente (y es frecuente […]

Imagen: Keith Haring | Radiant Baby (detalle) Mecanismos de Tutela en el Derecho Civil, breve explicación y comparativo del Civil Law y el Common Law Introducción: En el derecho civil, los mecanismos de tutela se utilizan para proteger los derechos de las personas ante daños producidos y/o posibles daños (mayores) o violaciones futuras, a efectos de lograr su resarcimiento, reparación y/o detener su producción y/o evitar que se produzcan, según las circunstancias en cada caso. La idea es poner a disposición de las personas herramientas útiles y variadas que les permitan afrontar el daño a sus derechos y/o la amenaza a los mismos de manera efectiva, de acuerdo con su particular situación. 2. Categorías De los mecanismos de tutela. Estos mecanismos pueden ser clasificados en cuatro categorías principales: Tutela Inhibitoria: Previene que se realice un daño. Como su nombre lo indica, ha de inhibir o impedir que se produzca un daño, esto es, de manera previa; así el remedio funciona ex ante; gr. Una demanda en proceso sumarísimo para tutela inmediata y cuaderno de medida cautelar). De esta manera sus características son: (i) la Prevención del daño: Actúa antes de que el daño se materialice, buscando evitar su ocurrencia; (ii) Acción ex ante: Se implementa previamente a la realización del acto lesivo, diferenciándose de las medidas que buscan reparar daños ya consumados; y (iii) Genera Procesos judiciales: Puede involucrar acciones judiciales específicas, como demandas en procesos sumarísimos para tutela inmediata o solicitudes de medidas cautelares. Es importante no confundir la tutela inhibitoria con una sentencia o fallo inhibitorio. Mientras que la tutela inhibitoria busca prevenir un daño futuro, un fallo inhibitorio se refiere a una decisión judicial que, por diversas causas, pone fin a una etapa procesal sin decidir sobre el fondo del asunto planteado. Tutela Cesatoria: mecanismo jurídico qué se orienta y permite hacer cesar una conducta ajena que está causando o ha comenzado a causar un daño. Actúa en un momento en que el daño ya ha comenzado, pero aún se puede detener o minimizar. A diferencia de la tutela inhibitoria que actúa antes que el daño ocurra. En este sentido, es una forma de protección que se activa durante la ocurrencia del daño, con el objetivo de cesar la conducta le sirve prevenir mayores perjuicios, antes del daño completo. La tutela Resarcitoria es una medida jurídica que busca compensar a la víctima por los daños sufridos tras la ocurrencia de un perjuicio. Este remedio legal actúa ex post, es decir, después de que el daño se ha materializado, y tiene como objetivo reparar las consecuencias negativas derivadas de dicho daño. Un ejemplo típico de esta tutela es la demanda por daños y perjuicios, donde la víctima solicita una indemnización económica que compense el detrimento sufrido. Tutela Restitutoria: es una medida jurídica que busca restablecer la situación al estado anterior al daño sufrido por una persona. Este remedio legal tiene como objetivo revertir las consecuencias del acto lesivo, devolviendo a la víctima al estado en que se encontraba antes de la vulneración de sus derechos. Sus Características son (i) Restablecimiento del estado previo: Se enfoca en revertir los efectos del daño, procurando que la situación vuelva a ser como era antes de la lesión.; (ii) Aplicación posterior al daño: Aunque el daño ya ha ocurrido, la tutela restitutoria actúa para deshacer o corregir sus consecuencias, diferenciándose de la tutela resarcitoria, que se centra en compensar a la víctima, generalmente mediante una indemnización económica. Un caso típico es una sentencia que ordena la devolución de un bien inmueble al propietario legítimo después de haber sido despojado de él. 3. Casos concretos de aplicación alineados con la normativa peruana: Tutela Inhibitoria. Código Procesal Civil (CPC): Artículo 608. Regula las medidas cautelares, permitiendo la solicitud de medidas para prevenir un daño inminente, como una medida cautelar innovativa en un proceso sumarísimo; Tutela Cesatoria. Código Civil (CC): Artículo 1969. Establece la responsabilidad por hechos ilícitos, permitiendo accione resarcitorias para cesar una conducta dañina en curso. CC, 1984: Defensa de los derechos de la persona “Artículo 17.- La violación de cualquiera de los derechos de la persona a que se refiere este título confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. La responsabilidad es solidaria.” Tutela Resarcitoria. Código Civil (CC): Artículos 1985 y 1987. Regulan la indemnización por daños y perjuicios, obligando al responsable a indemnizar a la víctima por el daño causado; Tutela Restitutoria. Código Civil (CC): Artículo 1964. Establece que en caso de ocupación de hecho o perturbación de un bien ajeno, el afectado puede exigir la restitución del bien a su estado anterior. En el campo penal es más clara la restitución, de lo hurtado o robado, por ejemplo. Así también, (i) Devolución de Bienes: Orden de devolver bienes que fueron tomados de manera ilegítima.; (ii) Anulación de Contratos: Si un contrato fue celebrado bajo vicios del consentimiento, se puede anular y ordenar la restitución de las prestaciones; (iii) Reparación en Especie: En lugar de una compensación monetaria, se puede ordenar la reparación directa de un bien dañado. 4. Tipos de Daños a Resarcir: Daños Materiales: Incluyen el daño emergente y el lucro cesante. Daño Emergente: Pérdida directa sufrida por la víctima, los costos y gastos en que incurre. Lucro Cesante: Pérdida de ganancias futuras debido al daño. Daño Moral: Incluyen el sufrimiento emocional, la pérdida de reputación, entre otros. Daño a la Persona: una extensión de los daños morales según la corte suprema. 5. Las medidas cautelares. Requisitos y Presupuestos: Se trata de instrumentos procesales destinados a asegurar la eficacia de una eventual sentencia, evitando que el transcurso del proceso judicial pueda comprometer la satisfacción del derecho reclamado. El Código Procesal Civil establece los requisitos y presupuestos necesarios para su procedencia. Requisitos de la solicitud de medida cautelar: Según el artículo 610 del Código Procesal Civil, la parte que solicita una medida cautelar debe, Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar: Detallar las razones y argumentos que justifican la necesidad […]
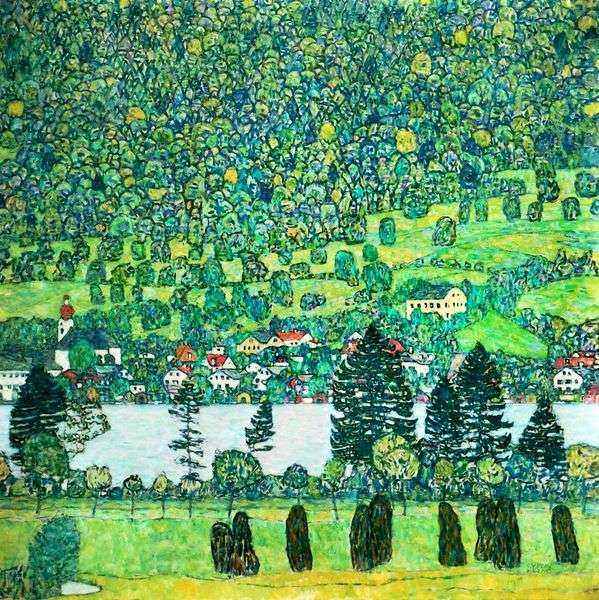
La Extinción Societaria como Acto Registral Constitutivo de Derechos, y la responsabilidad civil asociada a los liquidadores – Parte 2 (Esta entrada es la continuación de esta:La Extinción Societaria P.1. ) La Quiebra y la Extinción societaria, un vacío normativo: Es relevante destacar que, si bien es otra forma de dar por terminadas las relaciones jurídicas de un ente corporativo societario, la LGS no regula el efecto de la quiebra de una sociedad, ni el proceso seguido para ello, delegando dicha función a la normativa de la LGSC. Importante mencionar sobre aquello que la Quiebra es una institución jurídica judicial procesal, pues sólo y únicamente ha de ser declarada por un juez; y que dicha declaración, que la LGSC no termina por decidir (se refiere a ella indistintamente como al auto, la resolución y la declaración – art. 99) se hace respecto al patrimonio de la sociedad, que se considera entonces extinguido, pero no así de la sociedad como ente o persona jurídica, por razones más que obvias. Un juez “podría” ordenar la inscripción de la extinción de un ente (si la ley le hubiera concedido dicha atribución), pero no declararla, esto es imposible, pues además que no le compete, generaría una incoherencia de método en relación con la personalidad jurídica, así como una dualidad no querida entre la realidad extra registral y la registral. No obstante, tanto la legislación societaria como la concursal han omitido inexplicablemente regular explícitamente como es que se produciría la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades que han sido declaradas en quiebra, simple y equivocadamente presumiéndola, generando un importante vacío normativo. Dicha omisión ha sido abordada en la práctica por el Tribunal Registral (TR) en varias resoluciones[1], que ha interpretado que, aunque el juez de quiebras solo se pronuncie sobre la extinción del patrimonio social, esta decisión arrastra necesariamente la extinción de la personalidad jurídica, un criterio que se debería aplicar igualmente a cualquier otra forma de persona jurídica por igualdad de razón (la omisión arrastra a todas las formas corporativas en el Perú). Si bien la solución en sede registral es positiva, pues acaba con el tormento de la indefinición societaria, no así sus argumentos, que confunden las instituciones de la Disolución, la Quiebra, la Extinción, patrimonio, tipo social, y la personalidad jurídica societaria, todas cuestiones jurídicamente independientes y con contenido propio, lo que la LGSC trata sin criterio armónico, y afectando la aplicación de una regla de derecho e impidiendo una solución que debería ser predecible para todos los casos análogos. La Extinción no es presuntiva: Cuando nos referimos a la Extinción del ente societario tratamos con una institución eminentemente registral, sujeta en ejecución y consecuencia a un acto de inscripción en el Registro Público, donde nace y produce efectos, por tanto, no puede ser presuntiva, es decir, no cabe presumir que una sociedad se ha extinguido. Las normas sobre sociedades irregulares y su reconocimiento como tales, que fundamentan a su vez el principio de que las formalidades societarias se constituyen ab probationem, abonan en el mismo sentido (nada más evidente que el reconocimiento de las sociedades de hecho o “de facto” art. 423, LGS)[2]. Esto, que no requiere mayor comprensión, ha sido desdibujado y tratado de manera errónea en la LGS (Décima Disposición Transitoria) y el D. Leg. N° 1427, que bajo una imposible idea de “presunción” pretenden generar actos registrales sin rogatoria previa y que en teoría extinguen sociedades personificadas, pero no hacen sino producir una apuesta normativa que no determina de manera fatalista la extinción de la forma típica que siga realizando actividad, aunque sí afecta la personalidad. Es decir que, la (mala) fórmula presuntiva puede ocasionar el cierre de una partida registral, y por ende la pérdida de la personalidad jurídica societaria, pero no la pérdida de la forma corporativa. No debe olvidarse que la sociedad surge de un acto jurídico privado (art. 5, LGS), y la personalidad jurídica se le atribuye mediante un acto registral (art. 6°, LGS) o una ley (art. 4°, LGS, y 77°, CC), que necesariamente no coinciden en tiempo ni naturaleza jurídica[3]. La disposición transitoria y el decreto legislativo citados, han de generar de manera indefectible efectos negativos, pues de ocurrir un error al cerrar una partida registral de existencia societaria, se producen daños a la sociedad y a los terceros, como no, la responsabilidad administrativa consecuente de los propios registradores. La extinción ha de ser irreversible: Por sus efectos determinantes y fatalistas respecto de las múltiples relaciones jurídicas involucradas (principalmente terceros o stakeholders), la Extinción ha de ser irreversible, pero la errónea legislación antes anotada (D.Leg. 1427 y 1º D.T., LGS) ha generado que el TR deba “revivir” la personalidad jurídica de sociedades[4]. Esto lamentablemente evidencian los defectos de la regulación y el ataque que la misma genera a la seguridad jurídica y a la dinámica del tráfico económico, así como los daños que puede producir, como ya hemos señalado. La responsabilidad derivada de la Extinción: Otra consecuencia ex post a la Extinción es de carácter estrictamente patrimonial y tiene que ver con las obligaciones a cargo de la sociedad que hubieran quedado pendientes y que en condiciones regulares deberían ser exigibles. Esto evidentemente constituye una anomalía societaria que no debería ocurrir en un procedimiento de liquidación ordenado (por su parte, en la quiebra, no cabe su exigencia, pues la declaración judicial las finiquita) ya sea que se lleve a cabo a través de la LGS o de la LGSC, pues sí, tenemos dos procedimientos al respecto que corren en paralelo, no idénticos. Una vez inscrita la extinción de la sociedad, siempre que se haya cumplido de manera ordenada y completa aquello que exige la ley para la Liquidación (un requisito ex ante), socios gestores y liquidadores se encontrarían en principio exentos de todo tipo de responsabilidad (nótese lo subrayado). Las pretensiones por acreedores impagos se harán valer entonces ya no ante la sociedad, por inexistente, sino ante los liquidadores (como tales la ley les impone el deber de satisfacer a los acreedores sociales antes que […]

La Extinción Societaria como Acto Registral Constitutivo de Derechos, y la responsabilidad civil asociada a los liquidadores – Parte I (Esta entrada reproduce a primera parte de mi artículo del mismo nombre publicado en la revista Gaceta Civil y Procesal Civil. Tomo 136, en Octubre de 2024. Gaceta jurídica editores. Lima. Páginas 231 -240). Sumilla: Este artículo examina la extinción societaria como un acto registral constitutivo de derechos, diferenciándola de otras instituciones como la disolución y la liquidación. Se analiza el carácter público de la extinción, en contraste con la liquidación como procedimiento privado, y su dependencia de la inscripción registral para producir efectos jurídicos. Asimismo, se aborda la responsabilidad civil asociada a los liquidadores en caso de daños a terceros o socios, así como las problemáticas normativas en torno a la extinción de sociedades en quiebra y la posible desaparición de las obligaciones patrimoniales Summary: This article examines corporate extinction as a registral act constitutive of rights, distinguishing it from other institutions such as dissolution and liquidation. It analyzes the public nature of extinction, contrasting it with liquidation as a private procedure, and its reliance on registral inscription to produce legal effects. Additionally, the article addresses the civil liability of liquidators in cases of damage to third parties or shareholders, as well as the regulatory challenges surrounding the extinction of bankrupt corporations and the potential extinguishment of patrimonial obligations. Contenido: 1. La Extinción de Sociedades; 2. El procedimiento que precede a la extinción: la disolución y la liquidación; 3. Los requisitos formales previos a la extinción; 4. Actos de transferencia posteriores a la extinción societaria y responsabilidad civil; 5. La Liquidación es Privada, la Extinción es Pública; 6. Los efectos de la Extinción sobre la subjetividad corporativa; 7. La Quiebra y la Extinción societaria, un vacío normativo; 8. La Extinción no es presuntiva; 9. La extinción ha de ser irreversible; 10. La responsabilidad derivada de la Extinción; 11. Los efectos registrales constitutivos y/o de eliminación de derechos en la Extinción; 12. Referencias. La Extinción de Sociedades[1] : La extinción societaria constituye una institución de inmensa trascendencia por los efectos que produce sobre las relaciones internas y externas de la sociedad, y que determina su desaparición del espectro jurídico, pero que no ha gozado de mayor atención por parte de la doctrina ni de la legislación. Esta, (i) no puede ser materia o instarse por un acuerdo privado, societario o de otra índole, por lo que no cabe entonces acordarla, pues la voluntad privada es ajena a la misma; (ii) tampoco responde a una situación jurídica en la que pueda encontrarse la sociedad por el solo transcurso del tiempo o basada en una causal existencial mientras se encuentre vigente, como ocurre, por ejemplo, con la mal denominada disolución a la que alude la ley, no se trata entonces de un fenómeno que pueda acaecer por un mero efecto de un hecho jurídico y/o temporal; (iii) no se resuelve por un fallo judicial, ya que la institución referida, como fase final de los procedimientos o actos previos que dan trámite a la desaparición de un ente subjetivado del espectro jurídico, se configura exclusivamente a través del Registro Público conforme a una acto de inscripción registral (art. 421, LGS, y art. 161, RRS), que funciona en oposición al acto de concesión de la personalidad jurídica (art. 6, LGS, y art. III, TP, RRS), y por ende, goza de su misma naturaleza, esto es, configura un acto constitutivo de derechos, y como no, de eliminación de aquellos. Aquella de manera imprescindible requiere la intervención de un funcionario público, que a través de un acto administrativo registral la genera (en el Registro Público). Lo antes referido corresponde al régimen de sociedades constituidas bajo el sistema de determinaciones normativas (lo que he explicado hace muchísimo, pero que resumo aquí: (La inscripción Registral convalida y subsume a la organización corporativa y, por tanto, al tipo societario | Max Salazar-Gallegos (maxsalazarg.com)); esto, sin perjuicio al régimen especial de las sociedades constituidas por ley, respecto de las cuales la forma corporativa y la personalidad jurídica son atribuidas directamente por una ley en sentido formal (la cuestión la abordé antes en diversas ocasiones y la resumo aquí: https://www.maxsalazarg.com/anotaciones-en-torno-a-las-personas-juridicas-de-derecho-publico/ ). 2. El procedimiento que precede a la extinción: la disolución y la liquidación: La extinción implica, en paralelo a lo que ha de ocurrir con las personas naturales, la «muerte» de la entidad corporativa, que de ordinario se produce luego de un procedimiento regular de disolución y liquidación o de un proceso judicial de quiebra, que culmina en el término de la vida de la corporación como organización y de la personalidad jurídica, si es que tuviera esta última (porque es también predicable de una sociedad irregular no personificada, conforme al art. 164, RRS). Este evento únicamente puede ser orquestado en el Registro Público mediante un acto administrativo realizado por un funcionario del propio Registro, siendo la inscripción el paso final que genera y formaliza la desaparición tanto de la personalidad jurídica como de la estructura o tipo corporativo. En efecto, es el Estado, en ejercicio de su potestad administrativa y de su ius imperium, quien procede a la extinción de la concesión pública de la personalidad jurídica de la que una vez fue amparada por la LGS, dejando sin efecto los beneficios y derechos otorgados previamente alrededor de aquella. La LGS ni la LGSC definen la extinción, cosa que tampoco hacen respecto de la Disolución y Liquidación como instituciones antecedentes a esta, cada una diferente. Aquella se deriva de manera clara y lógica como efecto contrario lógico al acto de concesión de la personalidad jurídica, por ende, goza de la misma naturaleza intrínseca registral. Del mismo modo, hay que apuntar que la LGS no termina de comprender o incluir todos los aspectos relacionados a la misma, lo que podemos comprobar de la referencia simple que hace en su regulación a la extinción de la sociedad como tal (art. 421, el único que de manera aislada la regula de manera […]
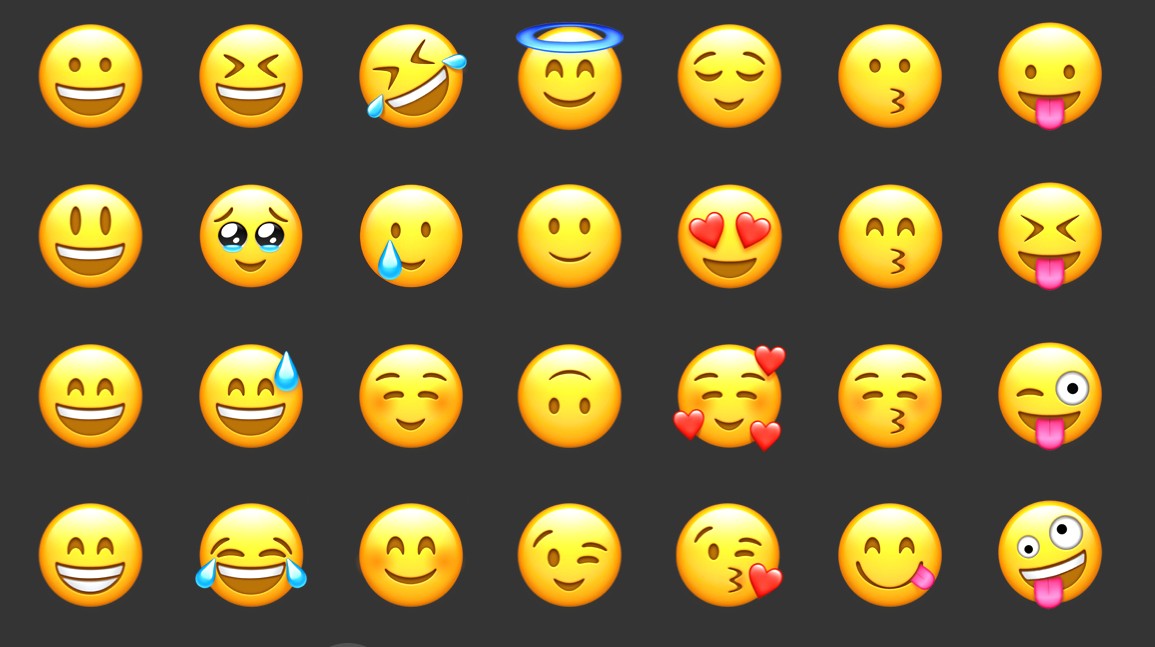
Los Emojis como manifestación de voluntad, su interpretación jurídica, el orden Probatorio y la Responsabilidad Civil ¿Qué es un emoji?: 🙏 🍆 👍 😂 🤐 🔥 👀 💀 🚨 🔫 Un emoji es un símbolo gráfico utilizado en la comunicación digital para expresar emociones, conceptos, objetos o situaciones. Son pequeños pictogramas que son o complementan un texto y pueden alterar o reforzar el significado de un mensaje. Hoy día su uso es masivo en distintos espacios de la actividad humana, incluyendo contactos formales, profesionales, comerciales, laborales, entre otros. Sin embargo, algunos emojis han adquirido significados negativos o controversiales, dependiendo del contexto en el que se utilicen. Un ejemplo de esto es el uso de emojis en el tráfico de drogas, donde ciertos símbolos han sido empleados con un significado codificado dentro de estas redes ilícitas. Este fenómeno ha sido identificado por autoridades como el gobierno de Texas[1], así como por diversos medios de comunicación, que han advertido sobre su uso en entornos criminales. Evolución y Uso Generalizado de los Emojis como manifestación de voluntad: Los emojis han evolucionado de un lenguaje informal a una herramienta de comunicación, y por ende, con valor jurídico ya que pueden generar consecuencias legales en diversos ámbitos del derecho, según se entienda su significado. Esto es lo relevante, los emojis forman parte de lo que decimos a través de ciertas comunicaciones por escrito, y cuentan como parte de nuestras ideas y constituyen manifestación de voluntad. Su impacto abarca desde la formación de actos jurídicos, y entre estos a los mismos contratos, hasta la configuración de ilícitos civiles, laborales y penales. Se utilizan en negociaciones comerciales, disputas laborales, litigios penales, casos de fraude y, de manera relevante, en el ámbito de propiedad intelectual, donde también entran en juego cuestiones como el uso de stickers, asociados a derechos de autor, marcas y el derecho a la imagen, cuestiones estas últimas sobre las que no trataré aquí. A nivel global, la influencia de los emojis en el derecho es cada vez más visible en la jurisprudencia, con un creciente número de sentencias que los han considerado como elementos probatorios o interpretativos de la voluntad. Incluso, algunos jueces han incorporado emojis en sus decisiones, esto, para hacerlas más accesibles y comprensibles en el contexto. Por ejemplo, en la Sentencia emitida por un tribunal canadiense[2], ante una disputa de orden obligacional contractual entre 2 empresas que mantenían una relación comercial de varios años con un modus operandi tradicional: negociaciones verbales seguidas de un contrato escrito. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, se dejaron de realizar reuniones presenciales entre las mismas, y se optó por concluir los acuerdos vía correo electrónico y mensajes de texto. En marzo de 2021, una de ellas (la demandante) intentó comprar 87 toneladas de lino a la otra, para entrega en noviembre de ese año. Se redactó un contrato, se fotografió y se envió por mensaje de texto al demandado solicitando confirmación. El demandado respondió con un emoji de «pulgar hacia arriba» (👍). Cuando llegó noviembre, el demandado no entregó el lino acordado, lo que llevó al demandante a demandar por incumplimiento contractual, reclamando $82,200.21 más intereses y costos. El problema central ante el tribunal fue la interpretación del emoji de pulgar arriba. ¿Se trataba entonces de un signo que significaba que se había recibido simplemente la comunicación o que se había aceptado la obligación? ¿Era entonces vinculante o no el símbolo a nivel contractual? Evidentemente las reglas y principios alrededor de esa jurisdicción no son los mismos que en el Perú, lo que nos interesa es la relevancia de los emojis en la resolución del caso, si en efecto fue considerado como manifestación de voluntad, y, por ende, consentimiento vinculante por una de las partes. La decisión del tribunal en esta situación fue aplicar los principios de derecho contractual a la era digital y utilizó la prueba del «observador razonable», analizando si la conducta de las partes permitiría a una persona razonable concluir que existió intención de obligarse[3]. Los elementos determinantes considerados por el tribunal para llegar a su decisión fueron los siguientes (i) Historial de negocios: Las partes habían celebrado contratos similares en el pasado, generalmente confirmados por mensajes de texto, lo que valida la interacción supuesta en relación no sólo al cómo se negociaba, sino a cómo se cerraban los acuerdos (valga mencionar esto es de lo más común hace muchos años en la práctica comercial, sobre todo entre partes en distintos territorios); (ii) Uso del emoji en contexto: En este caso, el pulgar arriba no era un mero acuse de recibo, sino un «apretón de manos digital» que sellaba el acuerdo, es un signo afirmativo, en dicha situación y forma de comunicación. (iii) Interpretación evolutiva del derecho: El tribunal desestimó la idea de que esta decisión abriría la puerta a litigios masivos sobre emojis, afirmando que los jueces deben adaptarse a los avances tecnológicos; y (iv) Cumplimiento del artículo 6 de la SGA: Se determinó que el emoji identificaba al firmante y reflejaba aceptación, cumpliendo así el requisito de «firma» del contrato y haciéndolo ejecutable[4]. En este contexto, los emojis pueden y de hecho constituyen una manifestación de voluntad, tanto para personas naturales como para personas jurídicas a través de sus representantes. Como tales, pueden ser jurídicamente vinculantes, dependiendo del contexto en el que se utilicen y de su interpretación en la comunicación[5]. Emojis de uso peligroso: El uso de un emoji es bastante frecuente, pero si bien algunos pueden resultar útiles (incluso para acelerar negociaciones y concluir contratos), otros pueden ser nocivos y aun peligrosos, como lo son aquellos que pueden ser malinterpretados o que en determinada situación expongan a una mayor probabilidad de que lo sean, llegando a configurar hasta un delito[6]. Esto puede presentarse en cualquier tipo de situación, ya sea de orden laboral, amical, negocial o contractual, lo que podría conllevar respectivamente a un despido, una denuncia por acoso, difamación, o una demanda de inejecución contractual y responsabilidad civil consecuente como ya hemos […]

Imagen: Ernst Ludwig Kirchner, Tavern 1909, detalle. Resumen de los cambios normativos a la DGCL – Ley General de Corporaciones de Delaware: Senate Bill 21, sobre impugnación de acuerdos societarios y responsabilidad civil de los administradores A raíz de recientes fallos emitidos en la jurisdicción de Delaware, diversas compañías han decidido mudarse a otros estados de USA abstrayéndose de su regulación, cuestión que ha dado con la discusión interna y los proyectos de modificación de la ley general de corporaciones que rige en dicho estado – DGCL – DGCL, una de las más conocidas del mundo. Uno de ellos es el Senate Bill 21 (en adelante, el proyecto, o la ley – Bill Detail ). Protección contra impugnación de acuerdos sociaterios y demandas de responsabilidad civil: La Sección 1 de la ley pretende modificar o enmendar el § 144 del Título 8 de la LGCD con la intención de establecer procedimientos de puerto seguro (safe harbor procedures, la expresión “safe harbor» no tiene una traducción exacta en español, pero en el contexto del derecho corporativo de EE.UU. se refiere a mecanismos legales que brindan protección a los administradores contra impugnaciones o sanciones si se cumplen ciertos requisitos de dichos actos) para actos o transacciones en los que uno o más directores o ejecutivos (administradores societarios), así como socios controladores y grupos de control, tengan intereses o relaciones que puedan ponerlos en situación de conflicto de interés, o como falta de independencia con respecto a la adopción y ejecución del acto o transacción. Según la propuesta de modificación del § 144(a), ciertos actos o transacciones que involucren a dichos directores o ejecutivos (jurídicamente responsables) estarán protegidos contra acciones de impugnación y/o responsabilidad civil, si son aprobados o ratificados por: Una determinada mayoría de los directores sin interés o desinteresados, o Una determinada mayoría de los votos emitidos por los accionistas desinteresados con derecho a votar sobre la transacción, En ambos casos, los antecedentes y aprobación deben hacerse públicos, esto es, darse plena divulgación o conocimiento de los hechos materiales o circunstancias que generan el conflicto o posible conflicto de interés. Además, en las enmiendas se define quiénes constituyen (i) un accionista controlador o (ii) grupo de control, y se establecen los procedimientos de puerto seguro o de protección para evitar un daño por impugnaciones de ciertos actos o transacciones de los que un accionista controlador o grupo de control obtiene un beneficio único (individualizado). Transacciones con accionista controlador y going private transaction: Para el derecho societario de EE. UU., particularmente para la jurisdicción de Delaware una «transacción con un accionista controlador» se verifica cuando una sociedad lleva a cabo una operación financiera o corporativa en la que un accionista que controla la compañía (por tener más del 50% de las acciones con derecho a voto o influencia significativa) se ve beneficiado de manera diferenciada o especial. Sin embargo, no todas estas transacciones se consideran «going private transactions» (transacciones de privatización). Estas no se consideran así cuando: El accionista controlador participa en una operación corporativa, pero la sociedad sigue cotizando en bolsa. No implica la salida de la compañía del mercado público ni la eliminación de accionistas minoritarios. Esto podría escenificarse cuando la sociedad hace emisiones primarias de títulos (acciones o participaciones) pero se transfieren a un precio preferencial al accionista controlador; o se suscribe un acuerdo de financiamiento o préstamo favorable al accionista controlador; o se aprueba la compra de activos entre la empresa y el accionista controlador en términos ventajosos para este último. Bajo el texto del nuevo § 144(b), una transacción con un accionista controlador que no constituya una «transacción de privatización» (going private transaction) podrá acceder a la protección del puerto seguro, si tiene las siguientes características: Es aprobada o recomendada por un comité compuesto por una mayoría de directores desinteresados, o Es aprobada o ratificada por una mayoría de los votos emitidos por los accionistas desinteresados. Bajo el nuevo § 144(c), una transacción con un accionista controlador que sí constituya una «transacción de privatización» podrá acceder a la protección del puerto seguro si es: Negociada y aprobada o recomendada por un comité compuesto por una mayoría de directores desinteresados, y Aprobada o ratificada por una mayoría de los votos emitidos por los accionistas desinteresados con derecho a votar sobre la transacción. Las enmiendas al § 144 también establecen criterios para determinar la independencia y desinterés de los directores y accionistas. Asimismo, se establece que los accionistas controladores y los grupos de control, en su calidad de tales, no pueden ser responsables por daños monetarios por incumplimiento del deber fiduciario de cuidado (duty of care). Es importante remarcar que las enmiendas no reemplazan otros procedimientos de puerto seguro o protecciones disponibles en el derecho consuetudinario (common law). Otras disposiciones: La Sección 2 de este proyecto de ley modifica el § 220 del Título 8 de la DGCL para definir los documentos e informes que un accionista puede exigir revisar e inspeccionar cuando realiza una solicitud de acceso a los libros y registros de la corporación. Las enmiendas también establecen ciertas condiciones que un accionista debe cumplir para realizar la revisión e inspección. Además, toda información obtenida bajo el § 220 se considerará incorporada por referencia en cualquier demanda interpuesta por un accionista que se base en dicha información. El nuevo § 220(b)(4) preserva cualquier derecho de inspección independiente existente bajo las fuentes legales referenciadas y no crea nuevos derechos de inspección, ni de manera expresa ni implícita. El nuevo § 220(f) establece que, si la sociedad no dispone de ciertos libros y registros específicos, incluyendo las actas (minutas) de reuniones de directorio y otros comités, texto de los acuerdos del directorio o de dichos comités, estados financieros y cuestionarios sobre independencia de directores y ejecutivos, la Corte de Cancillería de Delaware podrá ordenar la producción de registros corporativos adicionales si estos son necesarios y esenciales para el propósito legítimo del accionista. Votación requerida para la aprobación de esta ley: La aprobación de este proyecto de ley requiere […]

Imagen: Space X launch Super Heavy 13.10.24 Impulsando la Confianza y el Valor Empresario desde la Tecnología: El Informe anual 2024 de la Comisión Especial de la National Association of Corporate Directors – NACD sobre Liderazgo Tecnológico en los Directorios de Sociedades y otras Corporaciones Introducción: Tal como se apuntó ya en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance,[1] anualmente, en la National Association of Corporate Directors – NACD, se conforma la Comisión de Expertos (Blue Ribbon Commission) compuesta por 24 miembros, entre directores, inversores, expertos en temas específicos y profesionales de la gobernanza, para discutir y proponer recomendaciones y herramientas estratégicas que abordan los temas más actuales y desafiantes que enfrentan las juntas directivas de las organizaciones corporativas. Así, se emite un reporte anual al respecto con puntos clave de atención. Los Informes de la Comisión han fortalecido la gobernanza corporativa durante las últimas tres décadas, ayudando indistintamente a las juntas directivas (en adelante indistintamente como las juntas o directorio) de corporaciones listadas o de carácter cerrado a enfrentar y mejorar sus actuaciones y procedimientos en temas como la supervisión de la cultura corporativa y los riesgos disruptivos. Este año se discutió y examinaron los desafíos que enfrentan las juntas directivas en la supervisión de la tecnología dentro de sus empresas. Así, en este reporte anual (2024) hay diez recomendaciones clave y esenciales identificadas por la Comisión que se centran en fortalecer las capacidades de gobernanza tecnológica y liderazgo en tres áreas: supervisión, conocimiento y previsión. De hecho, un grupo de ellos estará comentando el informe esta mismo 15 de octubre por la tarde de manera virtual, en un evento que ha de congregar a lo más graneado de la sociedad al respecto. Dado el desarrollo tecnológico a pasos agigantados que experimentamos hoy, y para muestra lo ocurrido ayer 13.10.24 con Space X y su cohete Super Heavy (Space X hace historia ) que marca un hito histórico fundamental, alentar en los directores capacidades para enfrentar y ayudarse a través de la tecnología permitiría cumplir con las funciones asignadas y los deberes fiduciarios que los comprometen, especialmente el de cuidado (duty of care), de manera tal que permita el sostenimiento y crecimiento empresario a mediano y largo plazo en un ambiente de desafíos económicos, políticos y de competencia globales.} Las recomendaciones de la Comisión se centran en fortalecer las capacidades de gobernanza tecnológica y liderazgo en tres áreas clave: supervisión, conocimiento y previsión. Estas áreas son fundamentales para que cada director cumpla con su deber fiduciario, ayudando a la empresa a mantenerse competitiva y a crear valor a largo plazo. En cuanto a la supervisión, se sugiere que las juntas revisen sus procesos, prácticas y estructuras para evaluar cómo la tecnología impacta la creación de valor de la empresa, reforzando así el papel de la junta como asesor estratégico. Respecto a conocimiento, se recomienda que los directores obtengan capacitación más profunda de las tecnologías emergentes y de los planes de la dirección para aprovecharlas, lo que permitirá a la junta tener diálogos más informados y basados en el contexto con la administración. Finalmente, en términos de previsión, se insta a las juntas a cuestionar las suposiciones relacionadas con las creencias, planes e inversiones tecnológicas, dedicando recursos a discusiones prospectivas que permitan descubrir conjuntamente nuevas oportunidades tecnológicas junto con la administración. Algunas de estas recomendaciones se integrarán fácilmente en las responsabilidades actuales de las juntas, mientras que otras requerirán que los líderes revisen y ajusten sus prácticas para adaptarse a los desafíos futuros Se ha dicho ya que algunas de las acciones recomendadas se alinean naturalmente con las funciones y responsabilidades tradicionales consecuentes de las juntas directivas y sus comités, integrándose de manera fluida con sus funciones actuales. Sin embargo, otras medidas representarán un desafío significativo para los gestores corporativos, ya que requerirán una reevaluación profunda y una optimización de sus prácticas, estrategias y enfoques, se trata de una cuestión en plena evolución y cambio de paradigmas. Este proceso de ajuste no solo implicará refinar procedimientos existentes, sino también adoptar una visión más proactiva y estratégica, que permita a las juntas anticiparse a riesgos emergentes, ya los hemos comentado, el ambiente en el que uno debe transitar se configura alrededor de factores económicos generales, competitivos de segmento de mercado, políticos y aun sociales, donde se deben aprovechar las oportunidades en un entorno empresarial en constante cambio y cada vez más regulado o aun sobre regulado e incluso mal regulado, según. Las siguientes líneas reiteran en parte y se basan en el sumario identificado por David Kenny y Nora Denzel, que encabezan la Comisión del NACD. Recomendación 1: Asegurar el uso confiable de la tecnología alineándola con los valores de la organización. Es crucial que la junta directiva y los equipos de gestión compartan una visión única sobre cómo la tecnología se utiliza para crear valor a largo plazo. La tecnología debe estar alineada con el propósito único de la empresa, y este propósito debe guiar las decisiones estratégicas y de riesgo. El objetivo es generar confianza mediante el uso ético y con propósito de las tecnologías, lo que puede fortalecer o debilitar la confianza en la empresa dependiendo de las decisiones que se tomen. Confianza en los stakeholders: La confianza digital se refiere a la expectativa de que las tecnologías y los servicios digitales protejan los intereses de los stakeholders y cumplan con las expectativas y valores sociales. Las juntas deben discutir el uso confiable de la tecnología antes de tomar decisiones que busquen capitalizar nuevas oportunidades tecnológicas. Impacto de la tecnología en el negocio: El uso de la tecnología puede cambiar radicalmente el tipo de productos y servicios que una organización ofrece, alterando las relaciones con clientes, proveedores y otros actores clave. Las juntas deben estar en constante diálogo con la gestión para abordar cómo la tecnología afecta a los stakeholders y ajustar la estrategia conforme sea necesario Esta recomendación, entiendo, enfrenta por lo menos siete principales retos: (i) la unidad de criterio entre los miembros para generar valor […]

Imagen: Escocia, 2024, Royal Burgh of Anstruther, Fife. Razones por las cuales las Sociedades no son Contratos, ni Bienes. En el proceso de constitución de una organización corporativa típica, lo que se genera es una subjetividad jurídica (independiente), no un contrato entre partes. A continuación se explican los puntos clave para comprender esta distinción, basada en la normativa y doctrina predominante en nuestro contexto legal. Las sociedades responden a un tipo legal y no a la voluntad discrecional de las partes: Las sociedades, al igual que otras formas jurídicas corporativas (como asociaciones, cooperativas o empresas individuales de responsabilidad limitada – EIRL), se ajustan a tipos sociales predefinidos por la ley. Estas formas están diseñadas y reguladas de manera específica, lo que implica que la constitución de una sociedad no puede ser arbitraria o sujeta únicamente a la voluntad de las partes involucradas. En otras palabras, las sociedades están insertas en un sistema jurídico cerrado y predeterminado por el Principio de numerus clausus, donde solo los tipos regulados por la ley pueden ser utilizados como vehículos jurídicos para la consecución de fines lícitos, lo que hemos dado en llamar Principio de Tipicidad, tal como lo expliqué aquí: : (Tipicidad Corporativa) La tipicidad corporativa y la creación por parte del Estado: Es fundamental destacar que el Estado tiene el monopolio para definir y reconocer las formas corporativas dentro de su jurisdicción. Solo mediante leyes específicas es posible crear una corporación y dotarla de una estructura y normas que regulen su funcionamiento. Esto garantiza que todas las corporaciones sigan reglas especiales, lo que asegura tanto la coherencia normativa como la seguridad jurídica en el ámbito económico y social. Así, el Estado es el único habilitado para permitir la existencia de subjetividades jurídicas distintas a las de las personas naturales. Las corporaciones no son bienes ni contratos, sino entidades reconocidas por el ordenamiento jurídico: Las corporaciones no se rigen como si fueran bienes ni pueden ser creadas al margen de la legislación. Están constituidas bajo reglas de derecho específicas, establecidas por el Estado, que regulan su existencia, estructura y actividad. Este marco regulador permite que las corporaciones operen bajo principios que garantizan su estabilidad y seguridad en el tráfico jurídico, los cuales funcionan de manera particular y que no pueden explicarse aplicando de manera única los sistemas que sustentan el derecho civil patrimonial, como son los de (i) contratos, (ii) propiedad y el de su consecuencia inmediata, (iii) el de responsabilidad civil. Hasta aquí puede entenderse perfectamente que es necesario que las formas corporativas estén claramente determinadas por ley en sus contornos (su estructura) y limitadas en su número (tipos a los que se puede acceder). La justificación económica de las formas corporativas: Tal como lo explicaron Ronald Coase y otros economistas, las organizaciones corporativas son elegidas por su eficiencia en la reducción de costos transaccionales. Aunque este análisis económico es relevante, aquí no es el enfoque central, lo es más bien el jurídico. Lo esencial es comprender que el uso de estas formas típicas proporciona un marco eficiente para la realización de actividades económicas y jurídicas, bajo el control y supervisión estatal. Las justificaciones al respecto las expliqué antes, pero las resumo a continuación como la Eficiencia de la restricción de tipos corporativos: Universo normativo cerrado: Al restringir las formas jurídicas (y, por ende, estandarizarlas), se define de manera clara el conjunto de normas aplicables, lo que proporciona información homogénea tanto a los accionistas (shareholders) como a los grupos de interés (stakeholders). Esto genera un marco predecible para todos los involucrados. Predictibilidad registral y publicidad: La estandarización de los tipos permite una mayor predictibilidad en los procesos de registro, al estar basados en supuestos jurídicos preconcebidos (un tipo estándar permite una calificación también estándar). Además, la publicidad que se otorga al registro fomenta el tráfico económico, ya que permite transparencia en las relaciones corporativas. Desburocratización: Al restringir el número de formas jurídicas posibles, se simplifica el proceso de registro (y su regulación), dado que el sistema solo debe administrar y calificar estructuras típicas ya conocidas. Distinción clara entre personas jurídicas: La tipicidad permite una fácil diferenciación entre diversas formas corporativas, lo que facilita su identificación y tratamiento legal. Reglamentación y cumplimiento normativo: Al estar claramente definidas, las formas corporativas pueden ser reglamentadas de manera efectiva, lo que facilita el cumplimiento de las normas aplicables a las mismas. Minimización de costos: Tanto los costos públicos de regulación y fiscalización como los costos privados de negociación se ven reducidos, gracias a la previsibilidad que genera la tipicidad. En conjunto, la tipicidad jurídica no solo genera eficiencia en la administración de las corporaciones, sino que también garantiza seguridad jurídica, lo que es crucial para la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales (seguridad del tráfico). Es importante destacar que incluso el Estado ha restringido la conformación de estas subjetividades jurídicas, limitando su creación a través de órganos específicos y bajo un marco normativo definido. Tanto la doctrina registral como la doctrina corporativa coinciden en que solo el Estado, mediante sus competencias exclusivas, puede dar lugar al nacimiento de personas jurídicas. Esto debe hacerse a través del Registro o de una ley en sentido formal, es decir, una Ley emanada del Congreso de la República o del Poder Ejecutivo mediante un Decreto Legislativo, siempre que esté debidamente facultado para ello. También puede originarse mediante un Decreto Ley. Sin embargo, no es posible crear personas jurídicas bajo ninguna norma de rango inferior a estas, de acuerdo con la jerarquía normativa establecida en la pirámide de Kelsen. Consecuencias adversas de una ausencia de limitación tipológica: Si no existiera una limitación tipológica, se generaría un caos tanto interno como externo en las corporaciones. Los shareholders y stakeholders se verían perjudicados al no existir reglas estables y definidas para las entidades corporativas y sus actuaciones. Sin un marco normativo claro, la predictibilidad sería prácticamente nula, y la responsabilidad de las corporaciones y sus representantes estaría fuertemente comprometida. Esto llevaría a la frustración de muchos contratos y negocios (ante costos prohibitivos), afectando negativamente el tráfico jurídico […]
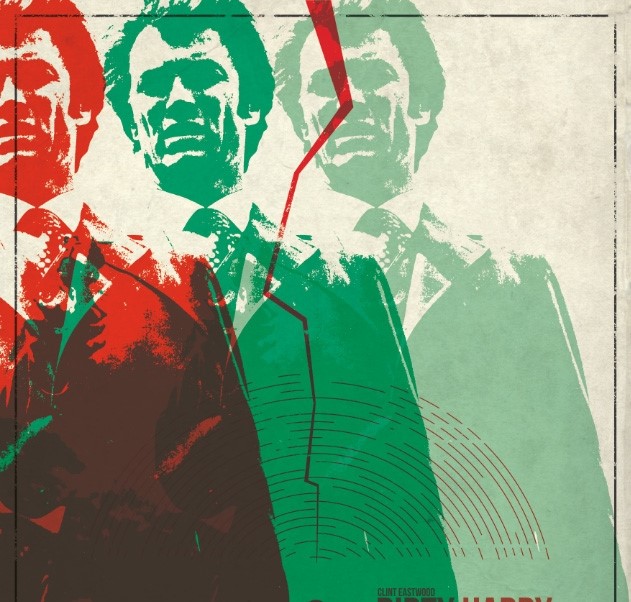
Fusión de Sucursal de Sociedad Extranjera con Sociedades Nacionales: A propósito de los artículos 140 y 145 del Reglamento de Registro de Sociedades Traigo a colación en esta oportunidad un caso de reorganización muy curioso que no se encuentra plasmado en la Ley General de Sociedades (LGS, 1998) desde un punto de vista sustantivo sino únicamente en el Reglamento de Registros Sociedades (RRS, 2001), aunque sin precisión. Este es el de la Fusión de Sucursal de Sociedad Extranjera que absorbe una o más sociedades nacionales. ¿Qué es una sucursal? Tal como no escapa a criterio y atención de los lectores, una sucursal de sociedad extranjera se constituye como un establecimiento secundario donde se desarrollan uno o más de las actividades de una sociedad (art. 396, LGS), y por ende, constituye una parte de una sociedad que como tal se encuentra constituida en una jurisdicción distinta a la nacional, y que es reconocida en el Perú en primer lugar merced a las normas contenidas en el libro de derecho internacional privado del Código Civil – CC (art. 2073) y luego por el Reglamento de Registro de Sociedades – RRS (arts. 150-155). La doctrina suele referirse a la misma como un establecimiento de comercio (esto deriva de su origen histórico en la edad media, que reconoce al mercader en su origen y a su establecimiento o casa comercial ubicado fuera de su domicilio como parte integrante de aquel, y por ende bajo su responsabilidad, lo que fundamentalmente arrastra los actos de comercio realizados allí). En este sentido la sucursal no constituye una subjetividad jurídica distinta o una sociedad per se, sino que se erige a favor de la ampliación del alcance comercial y del domicilio de una sociedad específica y constituida de manera regular (inscrita en un registro público o autorizada formalmente por una autoridad (pública), según sea el caso, para la realización de las operaciones propias que tienen que ver con su objeto social, esto es, todas o parte de ellas (art. 396, LGS). La sucursal constituye una parte accesoria de una persona jurídica, y por ende no constituye ninguna singularidad o particularidad diferenciada en términos estrictos corporativos, más allá de su alcance administrativo y/o contable y/o financiero, y esto último se explica por una condición de materialidad implícita en su operatividad. La sucursal así no cuenta con un ordenamiento estatutario distinto, como tampoco con reglas de derecho que las detraiga o abstraiga de la persona jurídica societaria de la cual forma parte inescindible. En tal sentido la sucursal no constituye un patrimonio separado, aunque desde el punto de vista contable y tributario puede analizarse como una cuenta separada, pero nada más. Como es de verse con claridad que ni siquiera puede considerarse un patrimonio subjetivado, pues no tiene un patrimonio propio ni subjetividad atribuida, menos aún personería, que por demás no admite construcción presuntiva, tal como lo explique aquí: (La Personalidad no se Presume). Una sucursal, de hecho, difícilmente podría diferenciarse desde un punto de vista material de un local abierto en un domicilio distinto y que corresponde a la sociedad misma, sino y únicamente por la estructuración legal formalista y de orden burocrático que considera la aprobación de su apertura por parte de un órgano societario claramente identificado (art. 398 para sucursal nacional y art. 403, para sucursal de sociedad extranjera, LGS), y las consideraciones que de ello derivan para la responsabilidad funcional del representante permanente (art. 400, LGS), sobre lo que escribí aquí: (Actos del Representante de Sucursal ) y las condiciones para su cancelación, disolución, liquidación y extinción (art. 401, 402 y 404, LGS). De estos últimos artículos citados se puede observar con meridiana claridad la absoluta falta de sistematización y comprensión por parte del legislador de los fenómenos societarios que deben y pueden afectar a un establecimiento de este tipo, confundiéndolos (la LGS hace malabares alrededor de estos conceptos), lo mismo que ocurre en la sección Cuarta de la LGS, sobre lo que desarrollé aquí: (Disolución y Liquidación ). Finalmente, y sin ánimo de agotar los temas sobre aquello, sino en el entendido sobre la limitación de espacio que me provee este blog, y como consecuencia de lo anterior, las sucursales no cuentan con un capital propio, ya que aquello de nada serviría desde un punto de vista funcional corporativo, menos aun económico, es decir, no se correspondería con la identidad del ente, ni con las funciones propias que de aquello se derivan y que son reconocidas por la teoría, la jurisprudencia, y los precedentes registrales propiamente dichos (en corto, y a falta de acuerdo, el capital basicamente fija la posición de los socios en la sociedad, nada más, lo que ya consta en el pacto y/o estatuto de la sociedad). Se entiende perfectamente que la sociedad cuenta con un único y exclusivo capital y que se encuentre inscrito y/o escriturado como tal en el país de origen. En ello la referencia al capital asignado (art. 403, LGS, y 151 y 152 del RRS) no es sino el entendimiento del patrimonio que ha de corresponder para la realización de las actividades que se vayan a desarrollar por parte de este mero establecimiento secundario. Desde un punto de vista estrictamente patrimonial la sociedad responde por todas las obligaciones asumidas en sede de sucursal como es lógico entender de cualquier punto de referencia normativo como el que ella constituye, y la sucursal no es ajena a dicha subjetividad (la apertura de la sucursal la hace la Sociedad y por ende es ésta la que invierte en ese establecimiento comercial, y no existe diferencia de responsabilidad respecto a las obligaciones que se generen en dicho local o por parte de aquellos que la representen de la que corresponde a la Sociedad, porque son exactamente lo mismo). El reconocimiento de una sociedad extranjera. Esta se identifica con las normas civiles de derecho internacional privado contenidas en el art. 2073 del código civil (CC) que ordena para nuestro entendimiento todo aquello que refiere a la existencia y capacidad de personas jurídicas privadas incluyendo a las […]

Relevancia de la Pericia en el Proceso Arbitral Funciones generales del peritaje en un arbitraje: ¿para qué sirve? El peritaje en el proceso arbitral desempeña un rol esencial y multifacético, siendo crucial para la correcta resolución de disputas, especialmente cuando el asunto en cuestión es altamente debatible, técnicamente complejo, o se encuentra fuera del ámbito de conocimiento de los árbitros (en todo o en parte), quienes en la mayoría de los casos son abogados. El perito, en este contexto, tiene la función de asistir a los árbitros en la formación de un juicio de valor fundamentado, frente a las posiciones y las incertidumbres presentadas por las partes en litigio. El presente análisis aborda el papel central del perito o experto, desde su nombramiento hasta la emisión de su informe pericial, destacando tanto los aspectos estáticos—el tratamiento del tema de fondo de manera escrita—como los dinámicos—la exposición y defensa oral del informe ante los árbitros. Esta entrada asume lo correspondiente a la materia probatoria de daños y otros relacionados en sede arbitral, como elementos indispensables para sustentar un caso. A continuación se detallan algunos de sus principales roles del perito y del peritaje: Clarificación de Cuestiones Técnicas Complejas: El peritaje permite al tribunal arbitral comprender y resolver cuestiones técnicas, especializadas, científicas y/o artísticas que son fundamentales para la controversia. Estos temas, por su naturaleza compleja, suelen estar fuera del dominio completo de los árbitros, quienes, aunque puedan tener conocimientos o experiencia en la materia, no siempre o necesariamente son expertos en el tema particular que se expone en controversia a su criterio. Auxilio al Tribunal: El peritaje actúa como un apoyo esencial para que el tribunal entienda con precisión los aspectos técnicos involucrados en el caso. Este apoyo es especialmente valioso cuando los temas en cuestión son altamente especializados o presentan un nivel de complejidad que podría generar dudas o incertidumbres en la mente de los árbitros. Eliminación de Contingencias en la Litis: Al proporcionar un análisis detallado y experto sobre cuestiones técnicas (el propósito del perito y el deber ser del informe o dictamen arbitral), el peritaje ayuda a reducir o eliminar posibles contingencias en la disputa, lo que facilita una decisión más informada y justa por parte del tribunal. Aporte de Información Relevante: El informe o dictamen pericial no solo debe presentar la información técnica necesaria, sino que también la puede ampliar, aclarar, además de poner de manifiesto aspectos que podrían no ser evidentes de otra manera. Esto es crucial para que los árbitros puedan visualizar y comprender todos los elementos técnicos y de importancia que son determinantes en la resolución del conflicto. Indispensabilidad en Casos de Alta Especialización: En ciertos casos, como en disputas relacionadas con construcción e infraestructura, o valorización de empresas, entre otros, el peritaje puede ser casi indispensable debido a la naturaleza «técnica» de los temas discutidos. En estos escenarios, el conocimiento especializado que aporta el perito es ajeno al dominio de los árbitros, quienes pueden depender de este para tomar una decisión fundamentada. El peritaje en el arbitraje claramente debería reducir costos transaccionales a varios niveles en la confrontación, a la vez de facilitar la comprensión de temas técnicos complejos, como también debe procurar asegurar que el tribunal pueda emitir un laudo informado, justo y acorde a la realidad técnica del caso. Así y en concreto este ayuda a conectar la materialidad de los hechos alegados por una o más partes, la realidad es la del expediente y lo que se pueda probar allí, con la juridicidad aplicable. Otras Distintas Funciones específicas del Peritaje – Evaluación y Verificación de Daños, Costos y Hechos. El perito y el peritaje —ambas figuras que tienen importancia como tales en el proceso— cumplen diversas funciones dependiendo del tipo de caso. Veamos: Evaluación de Daños de Distinta Especie: En disputas que implican compensaciones económicas, los peritos desempeñan un papel fundamental al cuantificar los daños, tanto actuales como futuros. Esto abarca daños materiales, patrimoniales y también no materiales o no patrimoniales. Los peritos deben proporcionar estimaciones bien fundamentadas que permitan al tribunal arbitral evaluar con precisión el alcance de los daños sufridos o por materializarse. Evaluación y Cuantificación de Valores, Bienes, y Servicios: En el contexto de operaciones transaccionales, los peritos son responsables de evaluar y cuantificar los valores de bienes y servicios. Su análisis técnico es crucial para determinar el valor justo en las transacciones objeto de la disputa. Esto es tan aplicable al caso de construcción e infraestructura como a una compra de empresa. Verificación de Hechos: Los peritos también juegan un rol importante en la verificación de la veracidad y factibilidad de ciertos hechos. Esto incluye la autenticidad de documentos, la funcionalidad de sistemas, el uso de bienes en escenarios específicos, y la materialización de situaciones controvertidas. Además, deben analizar la viabilidad de que una situación, obra o servicio pueda o no continuar prestándose o desarrollándose con normalidad o bajo determinados parámetros o variables. Asesoramiento en la Toma de Decisiones: El peritaje proporciona una base técnica sólida que permite a los árbitros tomar decisiones informadas. Al ofrecer un análisis experto, los peritos ayudan al tribunal a comprender mejor los aspectos técnicos de la disputa, lo que contribuye a una resolución más justa y efectiva. Resolución de Conflictos de Opinión: En situaciones donde las partes presentan opiniones técnicas contradictorias, el peritaje es esencial para que el tribunal pueda resolver estas diferencias. El análisis y las conclusiones del perito deben ofrecer claridad y facilitar una decisión basada en conocimientos especializados. En cualquiera de los casos se ha dicho que incluso un mal peritaje sirve al tribunal para darse cuenta de lo que no está correcto en el planteamiento, lo hace razonar, y por ende, tiene valor. Tipos de Peritaje Peritaje Técnico: Este peritaje involucra el análisis de aspectos técnicos en disciplinas como ingeniería, arquitectura y tecnología. Es especialmente relevante en disputas relacionadas con la construcción, la propiedad industrial y el cumplimiento de especificaciones técnicas. El perito técnico debe evaluar si las obras o productos cumplen con los estándares establecidos, […]

Abogado consultor y litigante. Árbitro (CARC PUCP y CCL). Profesor universitario desde 1999.
Profesor de Maestría y pregrado en: Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y Universidad San Martín de Porres.
Egresado y Máster en Derecho Empresarial (2001) y Diplomado en Servicios Públicos y Regulación por la Pontificia Universidad Católica de Chile (abril a diciembre de 2006); y especialización civil y mercantil en la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Salamanca de España (2021).
Cursos: “Responsabilidad Civil y Consumo”, “Temas de Derecho Societario”, “Responsabilidad Civil”, “Personas Jurídicas”, “Registro de Personas Jurídicas Societarias”, “Registro de personas Jurídicas Civiles y Creadas ´por Ley“, “Protección al Consumidor en los sectores de Educación, Salud e Inmobiliario” y “Análisis dogmático y jurisprudencial del derecho de las personas”.