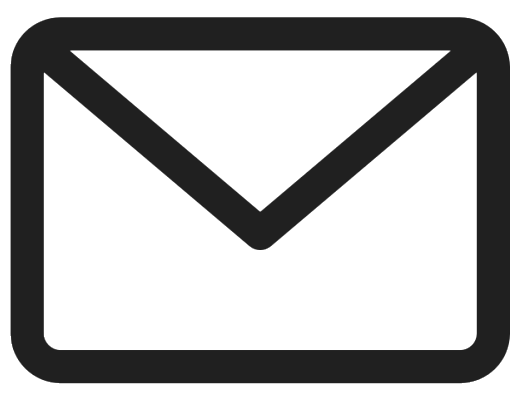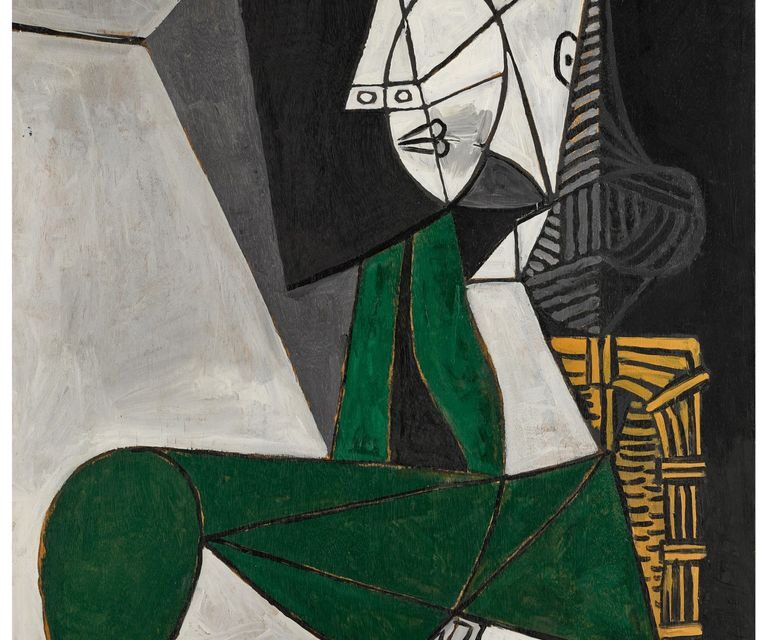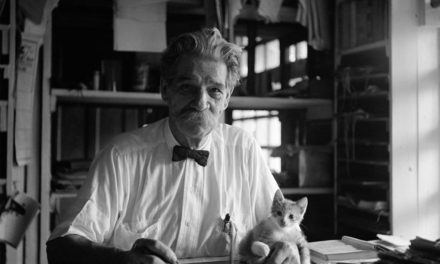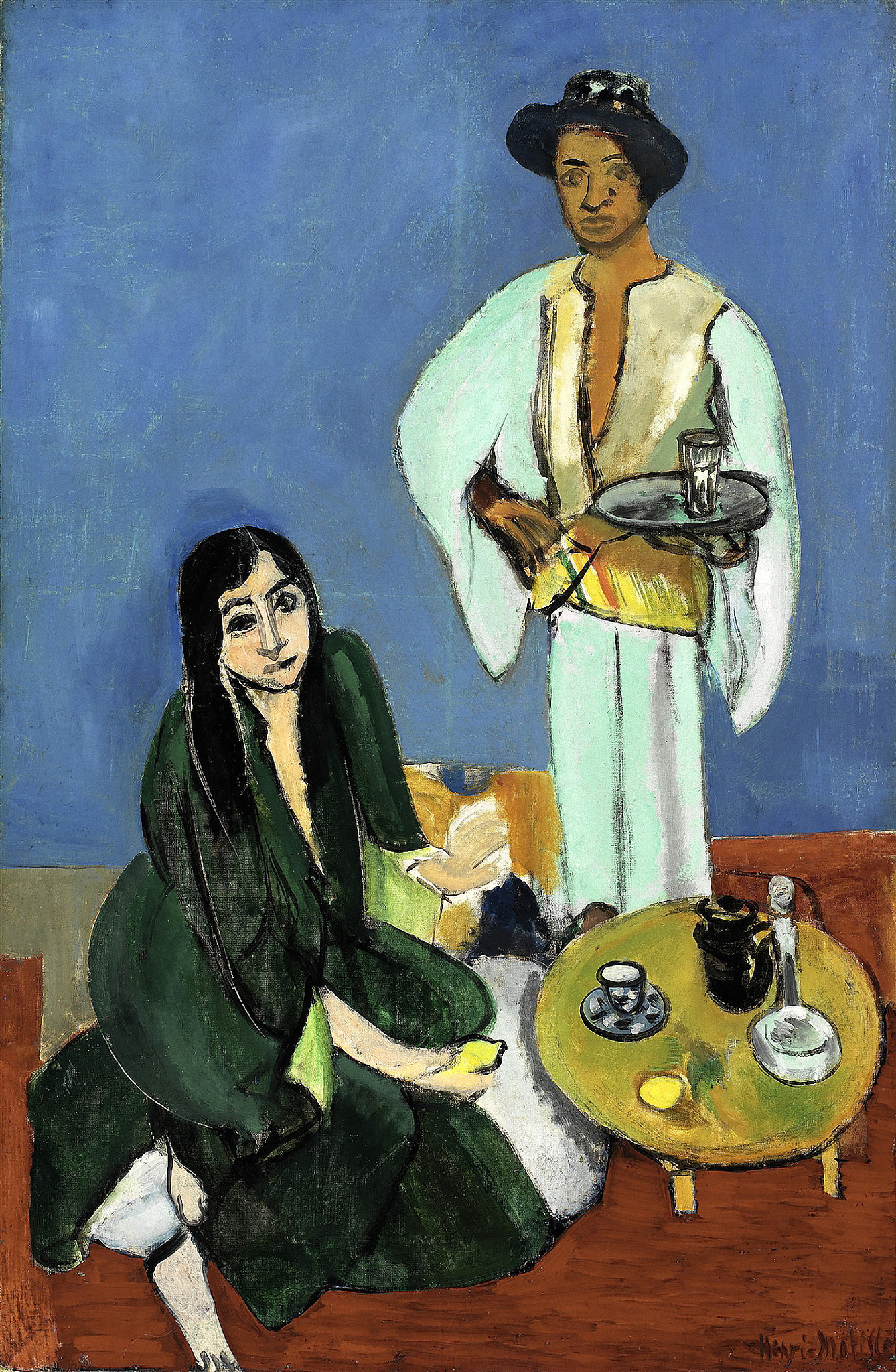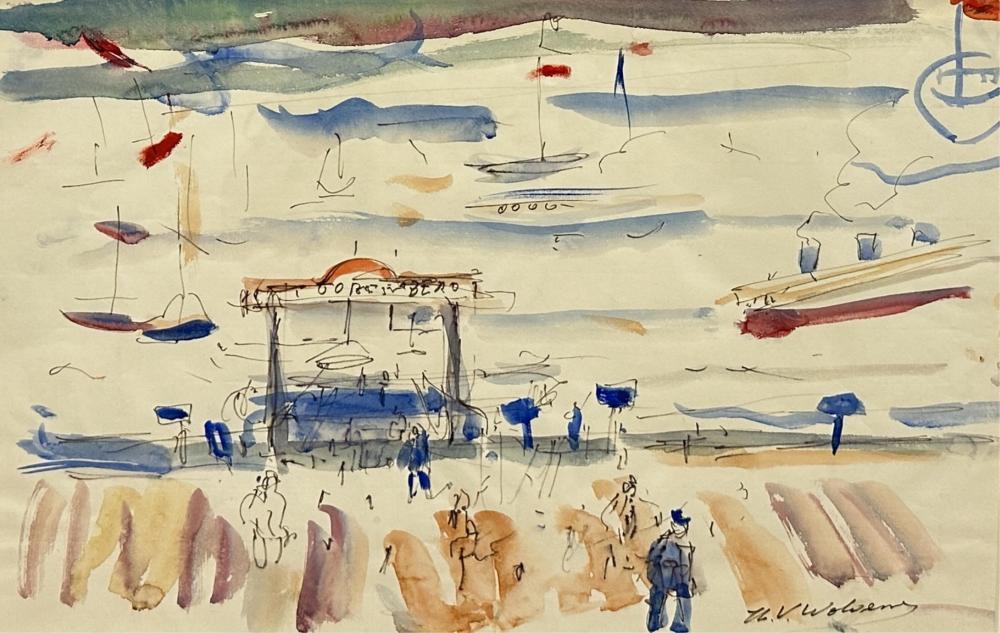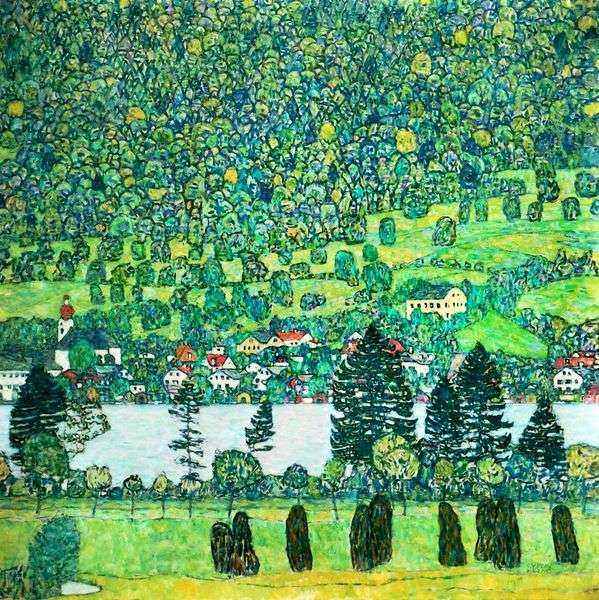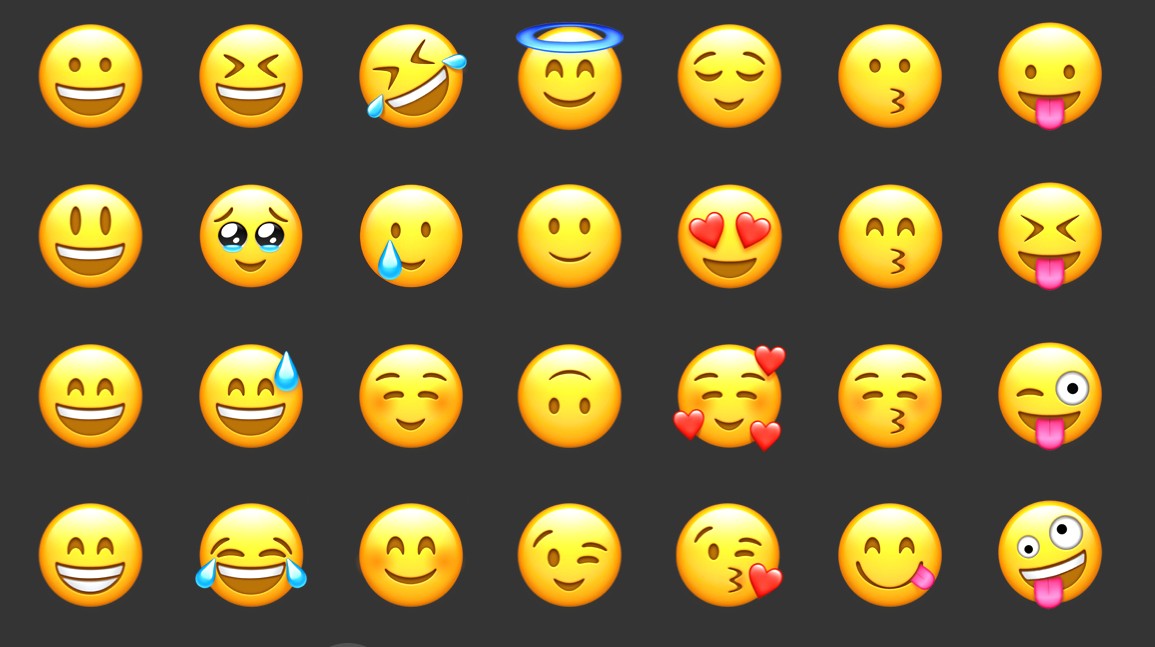Responsabilidad civil de la Administración Pública
Releí recientemente un artículo muy interesante publicado por el profesor Rómulo Morales Hevias, respecto a la responsabilidad de la administración pública, lo que me llevó inevitablemente a esta entrada[1].
Allí él hace un repaso por los antecedentes normativos y doctrinales que influyen y llevan a la actual regulación peruana sobre la materia y que por supuesto la justifica. Del mismo modo y como corresponde expone el equilibrio entre el dictado administrativo frente a la normativa civil contenida en el código de 1984.
Creo entender a la luz de lo que allí explicó, y no sin antes citar otro interesante artículo sobre el particular, de lo poco que he encontrado, que desde una lógica civilista patrimonial, es evidente que el Estado ha de cumplir determinados deberes en pro de los administrados, donde su posición institucional en torno a un procedimiento y respeto la responsabilidad ha de entenderse como del orden contractual, y fundamenta esto basado en los deberes de protección y los intereses legítimos conforme al desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el derecho italiano.
Vale la pena también recordar a otro jurista en este caso a Nieto quien verifica uno de los primeros planteamientos serios Sobre la materia haciendo también un recorrido histórico, marcado por las vicisitudes de los cambios ya no solamente normativo sino de control en El Mundo europeo[2].
Así, es importante traer a la memoria aquello que parece escrito en piedra “hay una discordancia fatal de lo que se exige al estado lo que éste se compromete a hacer y lo que realmente hace”[3], y que grafica con justicia las vicisitudes que deben afrontar los ciudadanos como administrados frente a la burocracia, donde se ha de recordar también la tesitura que supone que la responsabilidad del poder, esto es de la administración pública, no constituye una figura originales sino que está anclada desde los tiempos antiguos. La tensión se sucede en el hecho de que la responsabilidad atribuida a esta última Se ha modificado a través del tiempo, y de hecho es distinta según el contexto social e institucionalidad proclamada en un determinado tiempo y lugar. Aun así, dicho poder siempre se sujetará a la respuesta que habrá de dar ante su ejercicio anómalo.
De manera contemporánea el poder ha sido ubicado bajo en la institución fundamental de la personalidad jurídica que corresponde al Estado mismo y a los entes que forman parte de aquel como personas jurídicas de derecho público fundamentalmente, sin perjuicio a la que corresponda a los organismos estatales que no gocen de dicha categoría y/o que presten un servicio público, parte de una estructura orgánica. Sobre estos aspectos recordemos que la ley del procedimiento administrativo general atribuye a todas aquellas la calidad general de “entidades” (art. I. TP). Esta es una concepción dinámica que permite esta es una concepción dinámica que permite identificar un centro de imputación respecto del cual se puede imputar responsabilidad más allá de su naturaleza “pública”.
En verdad, y contrario a algunas disquisiciones teóricas, dicha señalización permite a su vez imputar de manera muchísimo más simple que en el campo de las personas jurídicas de orden privado los actos funcionales en la medida de que se reconoce una capacidad “infra vires”; tal como lo hicimos notar aquí:(https://www.maxsalazarg.com/anotaciones-en-torno-a-las-personas-juridicas-de-derecho-publico/)[5].
En el caso peruano, la ley general del procedimiento administrativo contiene las reglas generales que enmarcan la responsabilidad de la administración pública, conforme se dispone en el artículo 260 que señala a la letra:
260.1 “Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados.
260.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la administración, cuando el daño fuera consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante el administrado damnificado, o de tercero.
Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.
260.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.
260.4 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.
260.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.
(…)”
Veamos a continuación si podemos entrever como se interpreta y equilibra esto con las normas generales y doctrina de responsabilidad civil.
- Nótese con claridad que en el numeral 260.1 se establecen los elementos correspondientes a la responsabilidad civil general que son reconocidos por la normatividad civil y en todas las sedes jurisdiccionales donde se aplica la misma, como lo ha comprobado la jurisprudencia civil, la penal y laboral, concluyendo el respecto sobre ciertos elementos comunes como son: a) la antijuridicidad; b) el daño; c) la relación de causalidad o nexo causal; y d) los factores de atribución[6]; y en algunos casos también algunas cortes puede que incluyan a la imputabilidad como elemento de análisis o por lo menos de mención, y que refiere a aptitud de ser pasible de responder ante el daño causado.
- La norma inicia reconociendo de manera correcta que el universo de la responsabilidad puede ser más amplio del que le parezca previsible al legislador administrativo o a quien se enfrenta la situación de hecho, pues alcanza a la responsabilidad prevista en el derecho común, que para nosotros es la que importa, básicamente de orden civil, que es la que se aplica en todas las sedes, y por tanto no se ancla en la pura administrativa, y también menciona a la que propongan leyes especiales sobre algún sector determinado como pueden ser por ejemplo los daños ambientales u otra regulación específica, que las hay, donde se pueden imponer o determinar parámetros también especiales para el tipo de daño producido y las actuaciones u omisiones que los generan. En suma, apunta a la responsabilidad civil en que incurre la administración pública como consecuencia de los daños producidos a los administrados.
- A continuación, hace el reconocimiento de la subjetividad jurídica que debe ser imputada al mencionar que son las entidades las responsables (art. I, TP, LPAG), de lo que debemos entender con claridad, conforme el propio texto, que se trata de aquellas que conforman parte de la administración pública. Este es el elemento de la imputabilidad que ya habíamos mencionado líneas atrás[7], y que se funda en la capacidad de soportar la responsabilidad civil.
- Así mismo reconoce la obligación de resarcir de manera llana (las entidades son responsables), y además le impone desde el punto de vista patrimonial, en lo que debemos leer la declaración de un supuesto monetario que forma parte o se deduce de la partida presupuestal del ente, y una responsabilidad resarcitoria por equivalente, es decir una cantidad en dinero correspondiente al daño inferido sufrido que pueda ser probado y atribuido[8].
Nótese que la regla de derecho no hace ningún análisis culpabilístico, prescinde de aquel, lo cual, en su extensión numeral, nos lleva de manera decidida a reconocer que es una regla de corte objetivo. Así, ya sea que el daño sea producto de un acto culposo, negligente o no resulta irrelevante, la obligación nace sujeta al daño producido porque proviene de una actuación de la administración pública, sin reproche. Del mismo modo, no puede dejarse de apuntar que se trata de una norma de orden y naturaleza garantista que funciona como protección general de los intereses de los ciudadanos como administrados. Es una más de las barreras frente al poder público, que lamentablemente, y como lo hemos hecho notar antes, no se establece al nivel del marco constitucional de protección, como lo vimos aquí (https://www.maxsalazarg.com/los-sistemas-fundamento-del-derecho-civil-patrimonial-y-su-contexto-constitucional-especial-referencia-a-la-responsabilidad-civil-y-el-derecho-de-las-corporaciones/).
Esto cumple a su vez una función sistémica disuasiva y preventiva respecto a las actuaciones de la administración pública.
- Seguido, la norma no hace deslinde respecto al tipo de daño, sino que lo menciona de manera genérica y pluralista como tal (“daños”) que después veremos reconoce expresamente, aunque con alguna omisión. Es evidente que el precepto contiene y presupone el elemento de su ilicitud. Continúa y se refiere a los mismos como los directos e inmediatos, en lo que nosotros en trabajo previo hemos admitido a que debe interpretarse como la intensidad o magnitud de estos[9], es decir, jurídicamente relevantes. Este es el elemento más importante de la responsabilidad civil y es el que corresponde a la identificación de uno más daños producidos, sin daño no hay causa, y, por ende, no hay responsabilidad civil; y como además se trata de una concatenación copulativa de elementos, a falta de alguno se debe prescindir de seguir examinando.
- El texto hace referencia en el mismo numeral a los daños causados, con lo cual reconoce expresamente el elemento de la relevancia del nexo causal o causalidad ya antes citado. Sin embargo, y a nuestro juicio particular, no decanta por ninguna teoría al respecto, donde sabemos que algunos dogmáticos consideran que existen dos posiciones al respecto una en la responsabilidad civil obligacional (art. 1321, CC) y otra en la responsabilidad civil extracontractual (art. 1985, CC) y respecto de lo cual nosotros ya nos hemos pronunciado por su unificación reconociendo a la causalidad adecuada como la firma única en el Código Civil[10]; sin embargo, debemos reconocer que la ley administrativa no parece decantar de manera decidida por ninguna de las teorías, lo que resulta más que razonable y positivo, pues tales disquisiciones le corresponden a la ley o la curia en su caso y no es de su competencia pronunciarse sobre dicho aspecto que es de la esfera civil, y aún ante lo cual tiene que aplicar el criterio para deslindar lo más eficiente, pero entonces no ha querido complicarse con aquello si no descansar en el desarrollo teórico civil sobre el particular. Nótese al respecto que no utiliza la misma fórmula del artículo 1321 del código civil que se refiere a “consecuencia inmediata y directa de la inejecución”, si no que ha preferido la fórmula “daños directos e inmediatos”, para luego sostener que estos fueran causa de los actos de la administración de o de los servicios públicos prestados por la misma. No puedo dejar de mencionar que en aquello hay una reminiscencia respecto a la teoría de la imputación objetiva. Asimismo, como bien advierte doctrina sensata, la referencia se alinea con la responsabilidad por inejecución de obligaciones.[11]
- Antes hemos señalado también que esta responsabilidad tiene como origen un acto administrativo propiamente dicho o un servicio público directamente prestado por una entidad, esto es, bajo su control directo[12], lo que parece bifurcar el análisis. Es así porque los actos de administración y los servicios públicos prestados pueden sostenerse desde una óptica general concebida frente a la comunidad toda, como un deber de prestación genérico (en el caso del Perú, por ejemplo, el servicio de suministro de agua constituye un monopolio estatal), o desde una óptica individualizada frente a un único administrado (gr. el pago de una tasa administrativa por la prestación de un servicio individualizado), respecto del cual nace un deber jurídico específico y directo. En el primer caso tanto como en el segundo habrán de estudiarse las situaciones concretas para poder enfrentar qué tipo de responsabilidad se presenta. No olvidemos que las actuaciones de la administración pública tienen su origen en la ley, y estas muy bien pueden constituirse como obligaciones Ex Lege, esto es, preconstituidas, ex ante, como deberes de actuación administrativa pública, su nacimiento, contenido y exigibilidad derivan de un mandato legal concreto, la ley es su fuente autónoma, por tanto, no descansarían bajo un criterio de responsabilidad extracontractual (que no tiene asidero en obligaciones pre constituidas sino genéricas -no dañar-, que nace como obligación como consecuencia del daño), sino que sería de aplicación uno contractualista u obligacional, lo mismo que aplica en el supuesto de la tasa como contribución, con lo cual concuerdo plenamente con el profesor Morales Hevia. Y es así porque en determinadas situaciones, como las que hemos apuntado, el deber de la administración pública se manifiesta como preexistente, de carácter regulatorio o normativo, de sustancia objetiva, y, por ende, de orden obligacional. Tales razones permiten conducir la aplicación del régimen de inejecución de obligaciones, por tanto, de la mal llamada responsabilidad contractual (en este caso, obligacional ex lege), y no apuntar al error y no al hecho ilícito. En la tasa administrativa esto se ve con claridad, hay una obligación preconstituida a cargo de la administración en favor de un administrado específico (lo que determina una relación obligatoria bilateral). Sobre este mismo punto finalmente resulta muy importante destacar que no aplican reglas de previsibilidad bilaterales, sino que la confianza de los administrados se encuentra asentada bajo la previsibilidad obligatoria que debe surgir de la actuación de la administración pública, en la cual la comunidad confía y ha cedido poder.
- El numeral 260.2 hace referencia a las causales eximentes de la responsabilidad civil (principalmente revisar arts. 1315, 1317, 1327, y 1972, CC), que bien son plena y transversalmente reconocidas en casi todas las jurisdicciones, las menciona expresamente como causa de justificación de daño: (i) el caso fortuito, (ii) la fuerza mayor, (iii) hecho determinante de la propia víctima o administrado, o (iv) hecho de tercero. Es curioso, pero parece que la norma identifica el caso fortuito en el mismo nivel que la fuerza mayor cuando entre ambas utiliza la conjunción “o” una copia de señalado en los arts. 1315 (obligaciones) y 1972 (extracontractual) del CC, acercándose más a otras circunscripciones territoriales u ordenamientos donde esto se considera así sin discusión, que no es el caso de la sede nacional, donde aún se debate sobre la naturaleza de cada una de aquellos, incluso de los elementos que las conforman. En todo caso, la referencia es válida.
Esta noción tiene su paralelo en el artículo 1971 del CC, que se cita de manera curiosa como casos de “inexistencia” de responsabilidad (categoría que, además de no encontrarse plasmada legislativamente en el CC, muchos desconocen)[13]. Allí se reconoce que hay daño, pero se plantea que son daños justificados y autorizados por el ordenamiento jurídico, sin responsabilidad por el ejercicio regular de un derecho. Pero ¿es esto es correcto?, creo que no. Desde una perspectiva patrimonial y constitucionalmente orientada, no debería admitirse la exclusión absoluta del deber de reparar el daño causado en estado de necesidad, legítima defensa o remoción de un peligro en estado de necesidad, especialmente cuando no está en juego la vida humana como bien jurídico superior (y, aun así). Permitirlo incondicionalmente podría equivaler, en muchos casos, a una forma indirecta de expropiación sin compensación, lo cual contravendría principios elementales de justicia patrimonial, función social del derecho de propiedad y equidad correctiva. Esta exoneración automática omite evaluar el contenido y valor del bien afectado, así como la situación patrimonial y funcional del titular damnificado, el cual podría haber perdido un activo esencial para su subsistencia o sostenimiento económico (hay que recordar que el CC también sujeta su regulación a reglas de equidad, v.gr. art. 1977). La omisión de este análisis convierte el supuesto en una regla de sacrificio privado en beneficio colectivo sin resarcimiento, lo que rompe el equilibrio de cargas que debe sostener todo sistema de derecho patrimonial justo. A ello se suma una consideración funcional: si el interés tutelado por la acción en estado de necesidad pertenece a la colectividad —por ejemplo, cuando el agente actúa para evitar un daño a la salud pública, un desastre ambiental o un colapso de infraestructura básica— la lógica compensatoria exige que el Estado, como beneficiario indirecto del sacrificio, asuma la obligación de reparación. En tal caso, el daño no puede ser considerado simplemente “no indemnizable”, sino que debe canalizarse bajo el principio de solidaridad pública y justicia correctiva, que justifica una reparación con cargo a quien se beneficia del bien sacrificado, a saber: el Estado o la colectividad organizada.
11. El numeral citado agrega además una causal eximente de responsabilidad civil cuál es la actuación razonable y proporcional en defensa de determinados bienes jurídicos que considera superiores al daño causado. Es evidente que una actuación razonable y proporcional tendrá que ser juzgada en cada caso concreto, y añade un elemento subjetivo a la disquisición, se trata entonces de un juicio aparente. Aquí encontramos una causa de justificación, que puede por supuesto ser desvirtuada jurídicamente o contravenida por el demandante, en cuyo caso y siendo positivo el resultado existirá la obligación de resarcir. Esto evidentemente se sujeta a un análisis en concreto, de acuerdo con las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (art. 1320, CC), y sobre lo que reiteramos, no debería existir un supuesto general de irresponsabilidad. No resulta menor recordar que no existe en el derecho civil peruano un estándar promedio para evaluar conductas.
12. El numeral 206.4 verifica cuáles son ya las características que debe tener el daño que se imputa y que en teoría merece resarcirse, cuál debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación al administrado. Esto trata de empatar con la teoría general que determina que el daño ha de ser cierto, es decir debe tener certeza, no puede ser potencial ni presumido, aun cuando no se busca una certeza absoluta si no una relativa con bases objetivas. Del mismo modo dicho daño ha de ser subsistente, por lo que no tiene que haber sido reparado antes, lo que sirve a su vez al interés para obrar y su vigencia, y el hecho que ha de ser especial, esto es, localizado en una determinada subjetividad, en este caso un administrado, entre otros supuestos que la doctrina ha dispuesto como relevantes.
13. El numeral 260.5 aplica a la magnitud del resarcimiento el mismo que implica que el daño ha de ser directo e inmediato y conforme las demás consecuencias que se deriven del acto administrativo o servicio, publico ya sea por acción u omisión. Se da por descontado que debe regir el principio de reparación integral del daño.
14. El mismo numeral previamente citado ya hace recuento de la tipología de daños que se corresponderían, señalando al lucro cesante, el daño a la persona y al daño moral. No es menor mencionar que hace una omisión extraña respecto al daño emergente la misma que en su oportunidad hizo a su vez el artículo 1985 del Código Civil, lo que nos lleva creo que de manera certera a concluir que esa parte de la ley es una copia fiel de aquella norma en ese párrafo, igual de equivocado, pues no se puede desmejorar ni dejar de resarcir los daños producidos omitiendo una categoría, y esto además sería contradictorio con lo que expresa la propia norma en el primer numeral del artículo bajo comentario y lo que declara su vez la legislación civil nacional en el artículo 1321, CC, que reconoce de manera expresa al daño emergente, y de lo que la doctrina asimila presente tanto en la RCO como en la RCE. El daño emergente es exigible ante la administración pública.
Conforme a lo brevemente acotado aquí resulta meridianamente claro reconocer que el esquema normativo alrededor de la responsabilidad civil por causa de la administración pública contiene tintes propios y no se refleja de manera idéntica a la normativa dispuesta en el derecho civil ordinario, sino que superando algunas cuestiones propias cumple una función garantista de especial relevancia frente a los administrados.
Hasta más vernos
NOTAS
[1] Rómulo Morales Hevias. La responsabilidad de la administración pública y el derecho del resarcimiento del administrado. En: Prometheo.pe, https://prometheo.pe/la-responsabilidad-de-la-administracion-publica-y-el-derecho-del-resarcimiento-del-administrado
[2] Alejandro Nieto. “Responsabilidad civil de la Administración Pública”, publicado en la Revista de Derecho Público N.° 10 (1982), Costa Rica.
[3] Idem.
[4] https://www.maxsalazarg.com/anotaciones-en-torno-a-las-personas-juridicas-de-derecho-publico/
[5] https://www.maxsalazarg.com/anotaciones-en-torno-a-las-personas-juridicas-de-derecho-publico/
[6] Entre muchas, la Casación N.° 1072-2003-Ica; Casación N.° 2008-2012-Lambayeque; Casación N.° 3470-2015-Lima norte; Casación N.° 2601-2015-Lima; Casación N.° 1667-2017-Apurímac; Casación N.° 4627-2018-Lima; Casación N.° 460-2019-Tumbes; Casación Laboral N.° 24930-2019-Lima; y Casación Penal N.° 1690-2017-Amazonas
[7] Para mayor razón esto lo traté aquí: https://www.maxsalazarg.com/el-juicio-de-responsabilidad-civil-elementos-del-mismo-parte-1/ y recomiendo leer además a Juan Espinoza Espinoza, Derecho de la Responsabilidad Civil. T.I. Instituto Pacifico. 10ma Ed. 2024. Lima. Pp. 154 -174.
[8] Espinoza Espinoza. Op cit. Pp. 618-628.
[9] Max Salazar-Gallegos. La causalidad adecuada en la responsabilidad civil: un análisis jurídico y fáctico en el derecho peruano. En revista actualidad civil. Número 125. Noviembre 2024. Editorial instituto pacífico. Lima. Páginas 111 – 129.
[10] Max Salazar-Gallegos. Op cit.
[11] Espinoza Espinoza. Op cit. P.601.
[12] Existen actos concesionados, entre otros.
[13] Sobre aquello me explayé antes aquí: Max Salazar Gallegos. Anomalías Societarias, La Nulidad de Sociedades (el pacto viciado). En: Derecho Corporativo. Estudios en Homenaje a la Facultad de Derecho PUCP en su Centenario. Max Salazar Gallegos – Coordinador. PUCP Editores. Dic. 2019. Lima. Pp. 75-138.